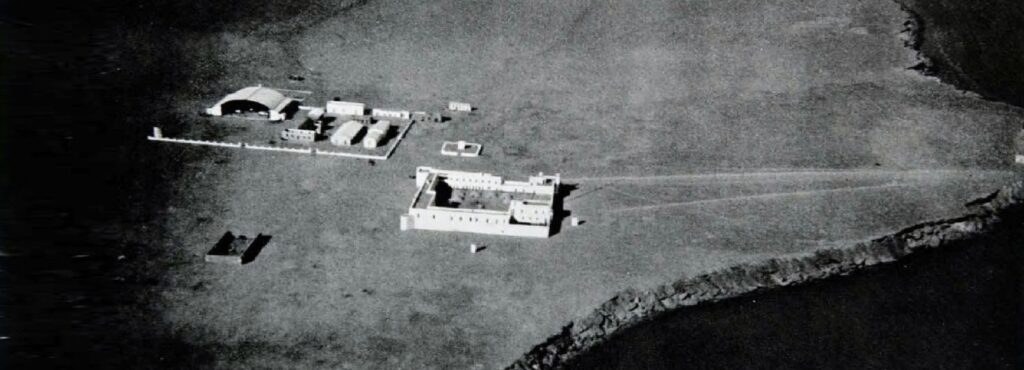Sin embargo, sus tesis carecen de postulados científicos reales y ajenos a la financiación que la religión climática ha sabido atraer de forma clientelar. Por tanto, supone una amenaza para quienes aprecian la libertad y el legado cultural y material del que han gozado hasta hoy.
Las élites mundiales vuelven a reunirse estos días en otra conferencia para el clima: el COP 27. Empresarios, actores, famosos, activistas, dictadores, un largo elenco de políticos oportunistas, “jetas mediáticos” y, también, muchos científicos muy bien pagados, pasan unos días en los lujosos resorts de Sharm-el Sheikh, en la península del Sinaí, para pontificar sobre el clima y sobre la economía mundial bajo la esponsorización de multinacionales globales como Coca-Cola.
Esta casta global de los autoproclamados “defensores de la tierra” se permite, desde su más que cuestionable atalaya moral, juzgar la evolución de las limitaciones al uso de combustibles fósiles mientras sus jets privados colapsan los aeropuertos de la región. Con un lleno absoluto en los mejores hoteles y restaurantes, el selecto club VIP, al que parece que el resto de los mortales tenemos que admirar, se permite proponer medidas adicionales para limitar la libertad en el ámbito económico y en la vida personal que nos afectan a todos.
La ideología climática ha alcanzado una dimensión mundial en los últimos años y ha conseguido tener influencia en los gobiernos de todos los países al condicionar las políticas energéticas, industriales, fiscales, de transporte y, en definitiva, la vida diaria de la mayoría de los habitantes del planeta. Tanto con el Protocolo de Kioto primero, como con el Tratado de París después, las sucesivas medidas medioambientales han servido exclusivamente para que los países occidentales y desarrollados veamos obstaculizada nuestra capacidad de competir económicamente con las nuevas economías asiáticas como China o India y, algo mucho menos visible, han provocado que millones de seres humanos tengan mucho más difícil el acceso a la prosperidad y la salida de la pobreza.
Lo que esta repelente aristocracia climática ignora, tanto en Hollywood, en el Foro de Davos, como en La Moncloa, es que el problema más importante del planeta no es el calentamiento global. El verdadero reto moral de la humanidad es la eliminación de la pobreza y la erradicación del hambre. Y, para ello, como ha pasado antes en la historia, se precisan modelos de desarrollo que impliquen un acceso seguro y económico a las fuentes energéticas y que potencien los mecanismos de mercado como forma más eficiente de asignar recursos y necesidades. No ha habido jamás otra alternativa, y la correlación del PIB con el consumo energético es innegable como bien saben India o China. Por desgracia, las políticas medioambientales han servido para, entre otras cosas, encarecer el acceso a los recursos energéticos y condenar a millones de personas, con tanta dignidad como la de los gerifaltes del COP 27, a la precariedad energética al no tener acceso a una energía segura y barata. Las limitaciones a las emisiones producidas por la combustión de hidrocarburos, la prohibición a la exploración y explotación de recursos mineros, la absurda e incomprensible limitación de la energía nuclear (la única alternativa realista a los combustibles fósiles), suponen al final un encarecimiento de los productos energéticos que sufren los más débiles al tener que renunciar a mejores condiciones de vida. Por si fuera poco, en un entorno de demografía mundial expansiva, se limita el uso del agua y, por tanto, el de las superficies arables, lo que afecta de forma grave a la producción de alimentos. También se castiga a la ganadería, aporte clave de proteínas y se habla con una osada ligereza de cambiar la dieta mundial para hacerla “sostenible” que es, en realidad, mucho más cara y controlada por las patentes y cadenas de distribución en manos de multinacionales.
¿Cuál es el concepto de moralidad en unas políticas que anteponen una entelequia, como el peligro del calentamiento mundial, a la posibilidad de reducir y eliminar la pobreza? ¿A qué se debe que aquellos que dicen velar por los más débiles y los parias de la tierra abracen sistemáticamente unos postulados que favorecen a un grupo exclusivo de multinacionales y multimillonarios mientras condenan a permanecer en la miseria a millones de seres humanos? ¿A qué responde verdaderamente este movimiento climático?
En los años 90, derrotado el comunismo, se pensó que las ideologías contra la libertad individual y contra la economía de mercado estaban desterradas. Es el ámbito de la ecología y del calentamiento global el que sirvió de refugio y para todos esos movimientos, desde el progresismo hasta los antisistema que, desprestigiados por el naufragio del modelo económico socialista, precisaban una tabla de salvación. Y la encontraron. La ecología ha dado una excusa y una dudosa legitimidad moral a esos movimientos y lo ha hecho no por el lado justamente encomiable de preservar la naturaleza (baste observar que los países socialistas han sido los que más han contaminado y los que más han despreciado el medio ambiente), sino por la posibilidad de oponerse al progreso económico, a la economía de mercado y a la libertad. Es ahí donde sigue y de donde nunca se fue la izquierda.
A lo largo de la historia el grado de atracción de una ideología se multiplica según su capacidad para generar una resonancia a nivel emocional en la sociedad que, ya sea por miedo o por la esperanza irracional en soluciones utópicas, se adhiere a unos postulados que pueden ser absurdos, pero que otorgan trascendencia y sentido vital. La ideología adquiere entonces elementos religiosos que la dotan de propósito y de dimensión moral: “Queremos salvar al planeta”, “queremos ser buenos y que se nos reconozca como tales”. En efecto, este movimiento ecologista cuenta con sus cánones, con sus dogmas y con su jerarquía de sacerdotes, chamanes y papas a cuyos postulados hay que adherirse. Y, si no es así, el mundo se acaba y el Apocalipsis se anuncia: “estamos ante un infierno climático”, como ha hecho el Secretario General de la ONU, Antonio Gutierres. El discurso ecologista proclama una suerte de próximo juicio final que podría suponer la extinción de la humanidad.
En efecto, este catastrofismo climático esgrimido con astucia para ser presentado como una suerte de consecuencia divina e irracional por nuestro gran pecado: haber desarrollado un modelo económico de prosperidad y de libertad individual basado en la economía de mercado y querer extenderlo al resto del planeta. Tal como los pecados deben ser expiados, la penitencia en este caso es la de tener que asumir unas medidas que son un castigo colectivo para compensar esa prosperidad. Medidas que son, al fin y al cabo, más limitaciones a la economía, a la forma de vida tradicional y, en definitiva -que es de lo que va esto-, menos libertad para el individuo. La visión que subyace es que sólo con una transformación drástica e inmediata de lo actual se podrá evitar la catástrofe. La redención, al fin y al cabo, pasa por sacrificios individuales y por nuevas formas de vivir entre las que, por ejemplo, se podría tener que renunciar a las proteínas animales o limitar el transporte individual.
En la tradición de los movimientos milenaristas y de las sectas que anunciaban la inminencia del fin del mundo, el miedo juega un papel clave para justificar que determinadas figuras mesiánicas ungidas por los medios y las redes sociales puedan pastorear e influenciar impúdicamente al conjunto de la población. Lo que hoy concebimos como algo cotidiano pasará a ser, en primer lugar, considerado un lujo, luego perseguido y después prohibido. Como otras, esta religión tiene sus inquisidores y sus fanáticos. No se trata sólo de niñatas destrozando obras de arte en un museo buscando un video de TikTok, se trata de los que justifican movimientos progresivamente violentos como “reacción” al sistema actual y que apelan a una rebelión para acabar con este aparente orden caduco y reemplazarlo por “algo mejor”, sostenible, y que permita la vida en el planeta.
A parte de la grotesca vanidad propia de los farsantes, la paradójica alianza de millonarios, multinacionales y políticos progres sólo puede tener un área de convergencia: la de limitar al individuo y condicionar la vida de cada uno de nosotros con un nuevo equipaje ideológico obligatorio que pretende guiar nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de alimentarnos, de movernos… A esta nueva ideología con vocación de religión y ya convertida en un fenómeno de masas es a la que nos toca oponernos a todos los que apreciamos la libertad y a los que nos importa preservar lo que se nos ha legado en términos culturales, materiales y, también, medioambientales.
Desde la época del agujero de la capa de ozono, la ecología se ha convertido en una gran secta apoyada por movimientos globalistas que oscilan entre la hipocresía y el fanatismo. Sin negar la necesidad de preservar el medioambiente, se hace necesario replantear todo este circo del que viven cada vez más ONGs, activistas, científicos, políticos y periodistas. Y se ha de hacer con hechos y con la fuerza de los datos: España tiene menos del 1% de la superficie terrestre, generamos en torno al 1,4% de la economía mundial y somos menos del 0,5% de la población mundial. Incluso realizando ese acto de fe ciega al que nos obliga la nueva religión climática y dando por bueno su relato, cualquier medida en nuestro país sería estéril a nivel global si ponemos en contexto las dimensiones de España, del planeta y, por ejemplo, la renuncia de China o India a realizar ningún cambio en sus políticas que les suponga un coste económico.
Como país con una dependencia energética del exterior cercana al 80%, con una economía no competitiva que tiene un 20% de desempleo, con una deuda pública del 140% sobre el PIB, con una recesión en ciernes…. ¿Realmente estamos en condiciones de derrochar nuestros recursos y encarecer nuestra vida diaria para absolutamente nada?