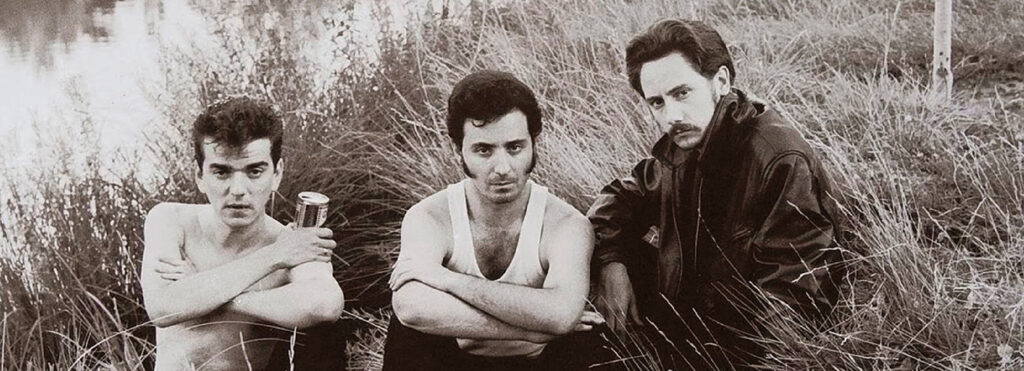El atentado del pasado 25 de enero ha desatado un gran revuelo en los medios de comunicación, pues mientras que ha puesto de manifiesto la violencia que, si bien no comprende a todas las personas que profesan una fe, sólo se encuentra entre los creyentes de esta. La maquinaria mediática se ha posicionado en la defensa de la tolerancia y de una visión del islam como una religión pacífica.
Los años 2017 y 2018 fueron para mi una inmersión intelectual en toda regla. Y no por el máster en teoría política que me encontraba estudiando en Londres, sino por pasar casi dos años entre libros. Un lujo al alcance de muy pocos que las constantes distracciones y tres niñas pequeñas hacen que eche de menos de vez en cuando. Me consuela pensar que ya tendré tiempo para leer todo lo que tengo pendiente, mientras que el tiempo robado a la familia es irrecuperable, como siempre, pero también incompensable. No obstante, esa es otra cuestión, que llevaría a un artículo muy distinto.
Lo que me gustaría trasladar en estas líneas no es sino una opinión acerca de la noción de tolerancia. No es una ‘humilde’ opinión, pues ni lo soy yo, ni la formación y lecturas la relegan a ese adjetivo, pero tampoco son los apuntes de cátedra de mi antiguo profesor de derecho procesal. Aquél no tenía opiniones, sostenía tesis. Pues bien, la mía, de nuevo, no es más que una opinión. Una, por cierto, muy políticamente incorrecta. Y el motivo de su incorrección incorregible no es otro que su posición crítica frente al concepto de tolerancia, que en las sociedades abiertas propias de las democracias liberales en las que vivimos, adquiere el estatus de virtud.
En mis años de juventud y despertar intelectual, coqueteé con lecturas sobre el anarquismo filosófico, que imagino tenía sentido dentro de la rebeldía propia de esa etapa de la vida. Esta etapa, no obstante, duró poco. Exactamente lo que tardé en comprender que la libertad entendida como autonomía o ausencia de coerción parte de un non serviam general que también es radical. Y esa raíz es el «no te serviré» primigenio; esto es, el que le espetó Lucifer a Dios. Pues bien, al aceptar la autoridad divina y todo lo que de ella se desprende a efectos morales, la consecuencia lógica es la aceptación de otros tipos de autoridad. Pero ese también es otro artículo…
En este quiero hablar de una de aquellas lecturas; una que me llamó poderosamente la atención. Se trata de un breve libro titulado ‘Crítica de la tolerancia pura’ (A critique of pure tolerance, 1965), compuesto por ensayos de Herbert Marcuse, Barrington Moore y Robert Paul Wolff. De ahí que, la semana pasada, tras el atentado yihadista de Algeciras y su cobertura mediática centrada en la cuestión de la tolerancia, me decidiera a releer sus páginas. No obstante, recordemos antes brevemente lo acontecido hace unos días.
El pasado día 25 de enero, Yassine Kanjaa, marroquí de 25 años con orden de expulsión de España asesinó al sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia, e hirió a otras cuatro personas con un machete, entre ellas el sacerdote de la parroquia de San Isidro, don Antonio Rodríguez. En ambas iglesias, a su vez, tiró varias cruces y, en el momento de su detención gritaba «lo merecían, la auténtica fe es Alá». Este atentado ha desatado un gran revuelo en los medios de comunicación, pues mientras que ha puesto de manifiesto la violencia que, si bien no comprende a todas las personas que profesan una fe, sólo se encuentra entre los creyentes de esta, la maquinaria mediática se ha posicionado una vez más en la defensa a ultranza de la tolerancia y de una visión del islam como una religión pacífica, para lo que algunos medios han tenido a bien argumentar que, por el contrario, el cristianismo tiene las manos manchadas de sangre. A su vez, se aprecia de esta forma el perfecto alineamiento de los medios de comunicación con el Gobierno, que incluso se resiste a pronunciarse —con el ministro del Interior a la cabeza— acerca de la motivación del asesino para perpetrar su crimen, obviando así la propaganda yihadista que consumía o las palabras reivindicativas que pronunció tras matar al sacristán.
Tan marcado es el posicionamiento ideológico de los arriba señalados que se ha reabierto también un debate en lo que se refiere a la compatibilidad del islam con los valores occidentales. Una vez más, ahondar en esta cuestión nos llevaría lejos de este artículo, por lo que me limitaré a decir que no; que el islam no es compatible con Occidente. Entre muchos otros factores de corte filosófico y teológico, porque el islam no es una religión. O, mejor dicho, no es ‘sólo’ una religión. Es una civilización de la que el componente teológico es una parte y que, como tal, entra en colisión con la nuestra de una forma mucho más amplia que en lo que a credos se refiere.
Sin embargo, lo que a mi me gustaría explorar, como señalaba arriba, es la cuestión de la tolerancia a la que se refieren los medios y las instituciones desde una posición crítica. En primer lugar, porque resulta una virtud operativa y normativamente muy pobre. En las democracias liberales, son dos las virtudes reinas. Una, la virtud de la neutralidad, se predica del Estado y sus instituciones, y que consiste en la no discriminación en favor o en contra de ninguna de las concepciones comprehensivas de la vida buena de los individuos de esa sociedad. ¿Hasta qué punto? La literatura mayoritaria, siguiendo a John Rawls, defiende que la asepsia valorativa afecta exclusivamente a los principios de justicia. Otros, como Jonathan Quong, sostienen en cambio que la neutralidad debe asistir a las decisiones de política pública. Por mi parte, sea como fuere, considero la neutralidad como un concepto frágil, además de una utopía irrealizable.
Dicho esto, es en la segunda gran virtud de las sociedades abiertas en la que deseo hacer hincapié; la que se predica de la ciudadanía, que no es otra que la virtud de la tolerancia. Platón señala en La República que la virtud es el estado o condición que permite que algo funcione debidamente. Por lo tanto, si la virtud de un cuchillo es su filo, la de la democracia liberal es la tolerancia que, a su vez, conduce a la convivencia en armonía y paz. O así debería ser. En especial, porque la tolerancia como la entendemos hoy fue elevada a su estatus actual como conditio sine qua non para el pluralismo religioso propio de los Estados Unidos desde su fundación y exportada al resto del mundo ante el paulatino crecimiento en diversidad.
Se trata así de una virtud consagrada eminentemente por su valor instrumental, que no intrínseco (pues el concepto mismo renuncia a buena parte de su carga normativa). Sin embargo, a nivel operativo se trata de una virtud muy precaria. Pese al respeto irrestricto de los planes de vida ajenos, nadie quiere ser meramente tolerado —recordemos que uno tolera lo que no le gusta—, sino integrado, comprendido, aceptado e incluso celebrado. De hecho, muchas de las manifestaciones que se nos presentan como ejercicios de tolerancia son celebraciones y, por ende, intolerantes en la medida en la que afectan concepciones de la vida buena ajenas a aquellas. El Día Internacional del Orgullo LGBT es quizá el mejor ejemplo que tenemos a nuestro alrededor, que tan poco tiene que ver con la tolerancia. Y es que la tolerancia, lejos de su carta de presentación operativa, trae consigo un contenido fundamentalmente transformador.
A eso se refiere Wolff precisamente en su capítulo Beyond tolerance, en el que señala que el pluralismo (y, por lo tanto, la tolerancia) no debe ser el objetivo final, pues «cualquier esfuerzo por preservar la naturaleza de una comunidad política puede impedirle buscar —y lograr— otros intereses en favor del bien común». Precisamente por la inevitabilidad de la competencia entre diversas concepciones —o la imperfección operativa inevitable de la tolerancia como virtud—, Wolff propone la superación de esas rencillas internas hacia otro ideal de sociedad superior a la mera aceptación de las diferencias. En otras palabras, la ortodoxia parece configurarse como el paso siguiente al de la tolerancia.
Por su parte, el opúsculo de Marcuse es muy revelador, como también lo es su título, Repressive tolerance. En él, el pensador alemán distingue entre la tolerancia del statu quo y la tolerancia revolucionaria o visionaria. A su juicio, el statu quo, una vez configurado, tiende a volverse descuidado y pierde su filo crítico, su mirada puesta en el futuro y se estanca y degenera en varias versiones de privilegio. De ahí que su proclamada ‘tolerancia’ no sea tal, pues es intolerante frente al hereje. Constata así la existencia de una tolerancia represiva: «cuando la tolerancia sirve principalmente a la protección y preservación de una sociedad represiva, cuando sirve para neutralizar la oposición y hacer inmunes a los hombres contra otras y mejores formas de vida, entonces la tolerancia se ha pervertido».
Marcuse y otros miembros de la Escuela de Fráncfort creían ver estos pecados en lo que ellos juzgaban como una sociedad capitalista y conservadora. La paradoja, en mi opinión, es que podamos dirigir esa misma crítica a un statu quo llamativamente parecido a su ideal social. Han pasado casi seis décadas desde que se escribió el citado libro, y las democracias liberales han sufrido un enorme cambio tanto por el poder transformador de la tolerancia que, lejos de la búsqueda de pluralismo, busca la ortodoxia (Wolff) como por su la manipulación de ésta como arma de censura (Marcuse). Así, hoy, en nombre de la tolerancia, se consagra su contrario. Vivimos en la sociedad de la tolerancia-intolerante con los que sostienen opiniones no autorizadas por el tribunal de la corrección política. Por eso es urgente que nos declaremos intolerantes, no contra las personas, pero sí —¡por supuesto! — contra las ideas que merecen crítica. Esta es, en definitiva, mi defensa de la intolerancia.