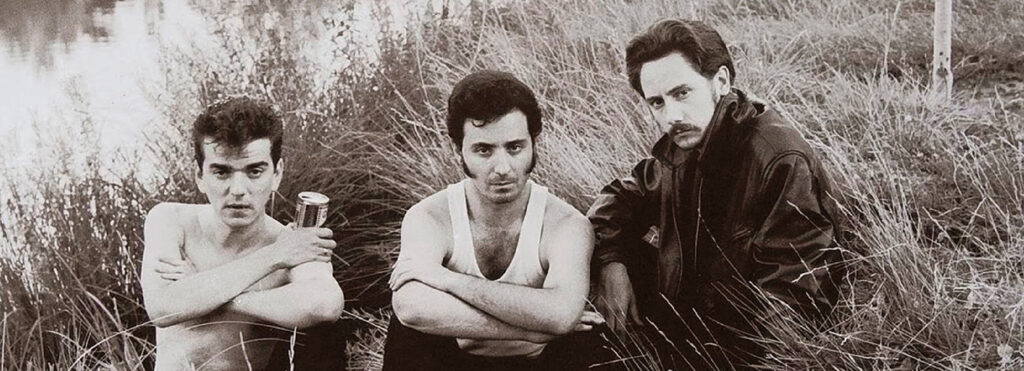En 1714, Bernard de Mandeville publicó «La fábula de las abejas: o, vicios privados, beneficios públicos». La moral de la fábula es sencilla: los vicios privados, como la avaricia y la ambición, conducen a beneficios para toda la sociedad.
En 1714, Bernard de Mandeville —médico holandés afincado en Londres— publicó La fábula de las abejas: o, vicios privados, beneficios públicos. A su vez, el núcleo de este libro consistía en el poema Las murmuraciones de la colmena: o, los bribones se vuelven honestos, que había visto la luz en 1705. En estos textos de Mandeville se recogen algunos de los principios claves del pensamiento económico de la época. Por ejemplo, el poema sugiere los conceptos de la división del trabajo y la mano invisible setenta años antes de Adam Smith, quien publicó La riqueza de las naciones en 1776.
La moral de la fábula es sencilla: los vicios privados, como la avaricia y la ambición, conducen a beneficios para toda la sociedad. Mandeville lo presenta como una alegoría en la que una colmena de abejas funciona mejor cuanto más presentes están los intereses individuales de las abejas. El propio Adam Smith realiza una reflexión similar en La riqueza de las naciones, cuando señala que «no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de lo que esperamos nuestra cena, sino de su propio interés».
Pues bien, el panorama político español me trae a la memoria a Mandeville y sus abejas, y creo identificar algunas similitudes, pero, sobre todo, notables diferencias con esta interesante fábula. La primera cuestión es la definición —y distinción, o no— de lo público y lo privado. Se trata de esferas que en el siglo XVIIII estaban separadas o, como mucho, se tocaban en la tangente, que es la persona. Algo lógico, por otra parte, habida cuenta de que son antónimos. Hoy, en cambio, lo privado irrumpe en la plaza pública y lo público invade la esfera de lo privado. Así, en tan solo una semana, en España hemos tenido a secretarias de Estado defendiendo la superioridad de encontrar placer venéreo en solitario frente a hacerlo acompañado. O a ministras reivindicando el sexo durante la menstruación. A su vez, introducir estas cuestiones en el discurso político implica su sanción; la apertura de la veda a su regulación. ¿Su obra culmen? La infame ley del Sí es sí que tanto daño ha hecho pese a su corta vida. Si el sexo preside el escaño, la norma presidirá la cama. Luego está lo que reza el proverbio sobre aquello de que, si un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey, sino que el palacio se convierte en un circo. Pero ese es otro tema. A todo esto, que lo sexual haya cobrado tanta importancia tampoco es baladí. La Historia está repleta de ejemplos sobre lo que sucede cuando una civilización se obsesiona con el sexo. Básicamente, depravación, decadencia y fin.
El ser humano, por naturaleza, busca intimidad o no ser observado para cuatro cosas: dormir, comer, hacer sus necesidades íntimas y mantener relaciones sexuales. Pues bien, la política nacional nos sermonea constantemente sobre qué comer, con quien acostarnos (o cómo), y no es arriesgado señalar que la fiebre de lo trans también afecta dónde y cómo hacemos nuestras necesidades. Falta que nos pasen el manual de instrucciones sobre el sueño, aunque quizá nos cuenten algo con la turra de la jornada laboral de cuatro días.
Mi segunda reflexión cuestiona el mensaje central de la fábula. ¿Producen los vicios privados virtudes públicas? Esta pregunta conduce a una compleja discusión que pasaría, en primer lugar, y como sucede en mi argumento anterior, por una fase de definición de conceptos. ¿Qué entiende Mandeville —y qué entendemos nosotros— por ‘vicios’ y por ‘beneficios’?
Desde luego, cuando el pensador dieciochesco hablaba de vicios privados, se refería al egoísmo de velar por los propios intereses, la búsqueda del bienestar individual, etc. No estaba pensando en clave sexológica, como las mentadas arriba. No obstante, los vicios privados —sean los de Mandeville o los de las dos intelectuales patrias— también pueden tener efectos perjudiciales para el bien común y el bienestar de la sociedad en su conjunto. De nuevo, volvemos a la terrible perversión de lo público y lo privado. Por un lado, la transformación de algunos temas que han sido —y deberían permanecer— feudo de lo privado en objeto de debate público es un buen ejemplo. Así, la perversión del domicilio, bajo el lenguaje del relativismo moral y la normalización de ciertos usos y costumbres —de teoría y praxis—, también campa a sus anchas en las calles y pasea por los pasillos del poder. Si no, que se lo pregunten al Tito Berni y compañeros mártires. Pasamos así de «vicios privados, beneficios públicos» a «vicios privados, vicios públicos».
A su vez, para más inri, este fenómeno también puede producirse —y se produce— a la inversa: conquistada la plaza pública, algunas de esas perversiones —vicios públicos, en términos mandevillescos— okupan nuestros hogares y secuestran a nuestras familias. Imponen normas de conducta sobre la corrección o condena de ciertas prácticas sexuales, de determinadas identidades sexuales, reglamentan la relación entre marido y mujer, entre padres e hijos, etc. Se completa de esta forma el círculo: «vicios públicos, vicios privados». Resulta interesante observar también que no todos los vicios públicos son aceptables. No, también aquí hay un criterio de selección que parece dar carta de libertad a la cuestión sexual, dando fe, una vez más, de la obsesión de ciertas formaciones políticas con este tema.
Esto pone de relieve un dato muy revelador, y es que lejos de ser una sociedad relativista, la nuestra es profundamente moralista. Ya no ofrece —o dice ofrecer— una equidistancia sobre ciertos modelos de vida buena. Ahora pone en valor un ideal, y defiende su superioridad sobre el resto de las concepciones competidoras. Pues bien, lejos de ser un problema, esto nos presenta una gran ventaja, y es que, en un mercado competitivo, las mejores ideas ganan —y la verdad se abre camino, como demuestra la soledad, también política, a la que parece abocada la señora ministra—. El tablero de juego está dispuesto de forma que se pueda competir, y eso es una buena noticia.
Pasamos de nuevo —por último— de los vicios públicos a los privados, hallando aquí también consuelo y esperanza. El poder transformador de lo público hacia lo privado existe en un sentido negativo, pero también en otro positivo. «Virtudes públicas, beneficios privados». De igual forma, las virtudes privadas también contribuyen a la virtud en la plaza pública, tanto por imitación como por representación. «Virtudes privadas, beneficios públicos». Es aquí donde conviene volver a Adam Smith, pero a otra de sus obras, La teoría de los sentimientos morales (1759). Se trata de un libro menos conocido pero fundamental, pues se trata del prisma a través del que debe leerse La riqueza de las naciones (1776). En el primero de estos libros, Smith señala:
«Por muy egoísta que se pueda suponer a un hombre, evidentemente hay algunos elementos de su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo, que la felicidad de éstos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. De esta naturaleza es la lástima o compasión, emoción que experimentamos ante la miseria ajena, ya sea cuando la vemos o cuando se nos obliga a imaginarla de modo particularmente vívido».
Es decir, las personas no buscan sólo su interés individual. Es más, no deben buscar su interés individual. Por su propio bien, y por el de la comunidad en su conjunto. La conclusión de todo esto es, por otra parte, poco sorprendente: una sociedad más virtuosa será más capaz de crear —y conservar— un sistema político y económico normativa y operativamente decente. Una colmena próspera y buena, en definitiva. Tomemos nota y leamos a Mandeville.
Descargue el artículo aquí.
20230315_Blog