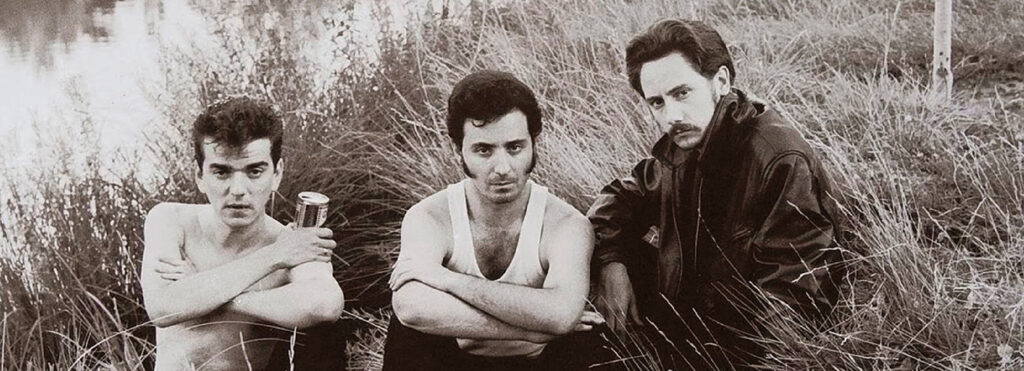En términos generales, damos por sentado las bondades y fortaleza del sistema y, junto con ella, su inmutabilidad, como si fuéramos un hámster atareado dentro de una rueda en constante movimiento.
En menos de dos semanas los españoles irán a las urnas por primera vez este año. Lo hacen en un contexto en el que parece haber cierta voluntad de cambio político, pero no excesiva. A mi juicio, son cuatro los motivos principales que auguran más un cambio moderado que uno pronunciado: por un lado, el sectarismo ideológico y de partido que lleva a una defensa a ultranza de la tribu política; sin fisuras pese al desempeño gubernamental e institucional. Por otro, el hecho de que el apocalipsis político, económico y social no acabe de llegar del todo. Vivimos en una calma tensa en la que España se va por el sumidero sin que los signos de la debacle sean evidentes a simple vista, de forma que desencadenen la reacción. En tercer lugar, resulta que no todos podemos vivir de la obsesión por la política, y tenemos otros quehaceres y responsabilidades que demandan nuestra atención, de forma que nos olvidamos de la res publica con más frecuencia de la recomendada. España, en definitiva, es eso, un país de extremos. O vivimos de o para la política o pasamos olímpicamente de ella.
Sin embargo, el principal motivo que habría de causar alarma es la apatía o falta de interés —maridada con una notable ignorancia— por los asuntos políticos. Esto es algo que se predica de la forma política y de gobierno bajo la que vivimos y la manera en la que participamos en ella, que conociéndola o no, damos por válida.
En términos generales, damos por sentado las bondades y fortaleza del sistema y, junto con ella, su inmutabilidad, como si fuéramos un hámster atareado dentro de una rueda en constante movimiento, sin saber bien si somos nosotros quienes movemos la rueda, o si es ésta la que nos mueve a nosotros. En cambio, si el hámster saliese de su rueda y la examinase, podría juzgar el mecanismo y condiciones de funcionamiento, su firmeza o fragilidad y su necesidad o contingencia. Como es natural, mal que le pese a animalistas varios, el hámster es incapaz de llevar a cabo semejante proceso mental, pero nosotros, ligeramente superiores a ellos intelectivamente —unos más que otros—, sí podemos acometer esta tarea.
Si nos atreviéramos a bajar de nuestra rueda particular y pausar la vorágine de lo inmediato, podríamos comenzar por considerar que la existencia actual de los regímenes llamados “democracias liberales” son un fenómeno relativamente reciente, por un lado, y que liberalismo y democracia no sólo no son interdependientes, sino que conviven en permanente conflicto, como analiza magistralmente Norberto Bobbio en Liberalismo y democracia. Así lo defendió también Benjamin Constant en su célebre discurso pronunciado en el Ateneo Real de París en 1818, en el que destacó la difícil relación entre la exigencia liberal de limitar el poder, y la máxima democrática de distribuirlo. En definitiva, ni un Estado liberal es por fuerza democrático, ni un gobierno democrático genera automáticamente un Estado liberal. Y esto es algo que, por desgracia, constatamos cada vez más en nuestro país.
La crítica a la primera de estas dos facetas, el liberalismo, excede de las aspiraciones de este artículo, si bien espero abordarla en futuras publicaciones. Sí me gustaría, en cambio, explorar brevemente la complejidad de la dimensión democrática, contra la que alertara el propio Alexis de Tocqueville en las últimas páginas de la Democracia en América, que resultaron cuasi proféticas:
«Quiero imaginar bajo qué rasgos nuevos el despotismo podría darse a conocer en el mundo; veo una multitud de hombres iguales o semejantes, que giran sin cesar sobre sí mismos para procurarse placeres ruines y vulgares, con los que llenan su alma… Sobre éstos se eleva un poder inmenso y tutelar que se encarga sólo de asegurar sus goces y vigilar su suerte».
Esta frase de casi doscientos años de antigüedad está de plena actualidad ante una sociedad adormecida e infiltrada por un virus de difícil curación que ha contribuido a la corrupción de la democracia, acelerando la tensión señalada entre esta y los principios del liberalismo clásico: el socialismo. Y lo ha hecho a través del empleo de un disfraz terminológico, apropiándose de la igualdad. Una palabra compartida por democracia y socialismo, como el propio Tocqueville señaló en un discurso en la Asamblea Constituyente en 1848, pero con significados opuestos: «la democracia quiere la igualdad en la libertad y el socialismo quiere la igualdad en la molestia y la servidumbre». De forma similar, en la España de hoy, los partidos de izquierdas compiten por otorgar al conjunto de la sociedad unos privilegios cada vez mayores en forma de ayudas económicas, protección de cualquier tipo o ventajas competitivas, en el hogar, en el mercado laboral o en la plaza pública. Todo ello, además, desde una colectivización que facilita la interpelación y el voto, y basado a su vez en elementos completamente arbitrarios que desatienden el mérito y el esfuerzo. Una sociedad cautiva, en definitiva, de su propio bienestar, por el que parece estar dispuesta a sacrificar su libertad. Un sueño del que sólo los valientes están dispuestos a despertar.
Junto con la crítica despótica, Tocqueville es también conocido por su advertencia contra el peligro de la tiranía de la mayoría como tentación perenne de las democracias. Para él, el buen gobierno no se juzga por el número grande o pequeño de quienes lo poseen, sino del número grande o pequeño de las cosas que es lícito que hagan. De lo contrario, advierte:
«Nuestros contemporáneos imaginan un poder único, tutelar, omnipotente, pero elegido por los ciudadanos; combinan centralización y soberanía popular. Esto les da un poco de tranquilidad. Se consuelan por el hecho de ser tutelados, pensando que ellos mismos seleccionaron a sus tutores… En un sistema de este género los ciudadanos salen por un momento de la dependencia, para designar a su amo, y luego vuelven a entrar».
El equilibrio que garantiza la buena salud democrática es verdaderamente complejo, pues radica entre la tiranía de la mayoría o el exceso de poder, por un lado, y la ingobernabilidad, o defecto de poder, por otro. Se trata de algo muy difícil de lograr y más aún de mantener, pues su fragilidad es inevitable. Especialmente en una época en la que la brújula moral brilla por su ausencia, tanto a nivel individual como comunitario, donde ya no se habla de bien común sino de interés general. Entran aquí en juego cuestiones clásicas de teoría política como el respeto a las minorías o la ‘virtud’ de la tolerancia. Pero, de nuevo, ¿debemos tolerar algo que debería ser intolerable? Permanecer neutrales frente a un mal moral no nos hace más tolerantes, sino cómplices. Y esto es algo que haríamos bien en recordar.
El tiempo electoral que vivimos en España nos sugiere también echar un vistazo a la forma en la que se lleva a cabo la «elección de los tutores» a la que se refiere Tocqueville. Tanto Hamilton como Madison desaconsejan la elección de la democracia directa en El Federalista, pues «genera un estado de perpetua incertidumbre entre las condiciones extremas de la tiranía y de la anarquía». Tanto ellos como los constituyentes franceses estaban convencidos de que el único gobierno democrático apropiado para un pueblo de hombres es la democracia representativa, es decir, que la forma de gobierno en la que el pueblo no toma las decisiones que le atañen, sino que elige a sus representantes que deben decidir por él. Inicialmente, sin embargo, lo hicieron preservando el carácter sacrosanto de la soberanía popular, de forma que los representantes fueran fiduciarios y servidores de sus representados. Sólo más tarde se llegó a la convicción de que los representantes elegidos por los ciudadanos son capaces de juzgar cuáles son los intereses generales mejor que los ciudadanos, de forma que se separa al representante del representado, como argumentaron Burke en Inglaterra y Siéyès en Francia, prohibiendo a los representados la imposición de un mandato imperativo sobre sus representantes.
Esto, que a mi juicio presenta más ventajas que inconvenientes, abre las puertas a una amenaza adicional que se cierne sobre nuestras sociedades y que emplea el poder transformador de las leyes dando a luz a un fenómeno al que hoy nos referimos coloquialmente como ‘leyes ideológicas’. En otras palabras, la distancia entre los representantes y sus representados puede traer consigo una extralimitación en ese mandato de representación de forma que los primeros busquen no tanto representar fielmente el ideario y cometido de sus representados, sino que aspiran a transformarlos. A ellos, y al conjunto de la sociedad.
Pues bien, España sufrió una primera ola —o andanada— de leyes ideológicas con José Luis Rodríguez Zapatero, y una segunda con Pedro Sánchez. No sé si podrá sobrevivir a una tercera.
Democracia y liberalismo, democracia y socialismo, democracia directa o representativa, leyes ideológicas. Se trata de cuestiones clásicas que el pensamiento político ha tratado desde hace siglos y que, sin embargo, están plenamente vigentes, pues la condición humana es inmutable. Estas, y otras cuestiones, son las que pueden examinarse desde fuera de la rueda de hámster, que invito a abandonar al lector de estas líneas que siga pedaleando o a congratularse a aquellos que la observen desde una prudencial distancia. La política, y la vida en general, se ven mucho mejor desde aquí.
Puede descargar el enlace completo en el siguiente enlace.
20230522_Blog-1