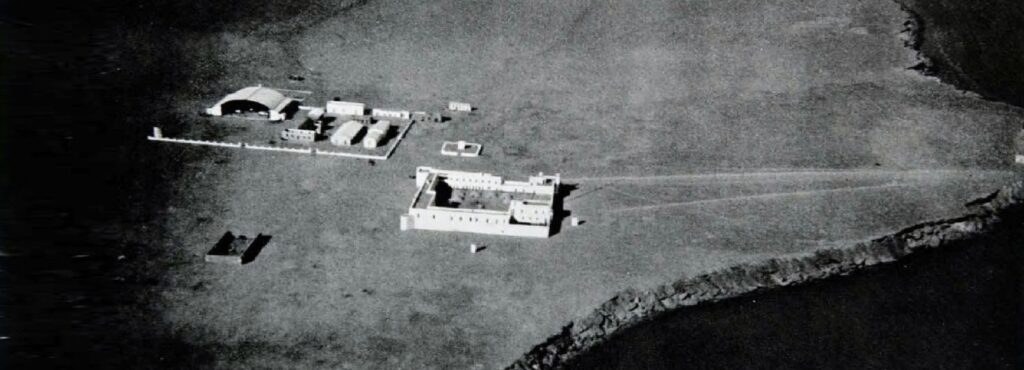No recuerdo haber visto o estudiado un fenómeno semejante en la historia; que gobiernos libres y ciudadanos con derechos tengan por norte las directrices de un partido único, un gobierno sin división de los tres poderes y un Estado que carece de límites constitucionales al despliegue de la coerción.
Primero fue la muerte de Dios. Diagnosticada por Friedrich Nietzsche, la ignorancia confundió a los intelectuales; creyeron que el médico era el responsable de la enfermedad. Rasgaron vestiduras bien protegidos en sus torres de marfil, acusando a Nietzsche de enterrar a Dios y, con ello, de cometer un acto de soberbia mayor. Pero el filósofo no hablaba de Dios, sino de la fe, tampoco del paraíso y, me atrevería a decir que, ni siquiera, del mundo metafísico que servía al exilio de las almas al situar los propósitos de vida en una <<nada>> que terminó por transformarse en realidad. Lo que Nietzsche nos advertía era sobre la destrucción de capacidades psíquicas, fuerzas vitales también llamadas instintos, que le permitían vivir en la fe, dándole un significado divino al mundo terreno. Una vez perdida esa capacidad sólo quedaba el hábito de adorar. El problema es que la adoración sin divinidad deviene en mera idolatría. Así fue como el humano terminó por adorar la piedra, al Estado y, luego, a Hitler, Stalin y Mao. Podemos sintetizar la explicación a este fenómeno en las observaciones nietzscheanas que constatan que, una vez destruida la realidad psíquica que diera origen a un hábito específico, este último permanece, aunque se haya vaciado de sentido. Es entonces cuando los individuos sienten el vacío propio de la nada, dado que en sus mentes no hay fuerzas vitales que acompañen sus actos y ya no entienden por qué viven sumergidos en hábitos que no son capaces de justificar. Es entonces cuando los individuos viven una existencia más propia de autómatas que de personas morales, capaces de significar la realidad y de decidir entre el bien y el mal.
Si seguimos los lineamientos de la genealogía moral propuesta por Nietzsche, observamos que conforme el hábito de culto se fue marchitando, la cultura occidental perdió sus fundamentos religiosos. El problema es que, la caída de la Iglesia Católica Apostólica Romana -producto de la “muerte de Dios” acaecida en los espíritus de sus feligreses más poderosos y encumbrados- tendría un efecto dominó sobre el régimen político. Ya lo decía Maquiavelo en los Discursos de Tito Livio: “Los estados que quieren mantenerse incorruptos deben mantener incorruptas las ceremonias de su religión”.
Nietzsche lo sabía; cuando el humano pierde su capacidad de significar, comienza un deterioro psíquico que termina en la hecatombe de la cultura entendida como el espacio en que nos relacionamos con los demás y nos vinculamos al mundo. Evidentemente, esta situación afecta también a las democracias. En palabras del filósofo:
“Nuestras instituciones no valen ya nada: sobre esto existe unanimidad. Pero esto no depende de ellas, sino de nosotros. Después de haber perdido todos los instintos de los que brotan las instituciones, estamos perdiendo las instituciones mismas, porque nosotros no servimos ya para ellas. El democratismo ha sido en todo tiempo la forma de decadencia de la fuerza organizadora: ya en Humano, demasiado humano, I, 318, dije que la democracia moderna y todas sus realidades a medias, como el <<Reich alemán>>, eran la forma decadente de Estado.” (Crepúsculo de los Ídolos)
En los albores del siglo XXI observamos que nuestras democracias tambalean por la acción de individuos colectivizados, carentes de pensamiento propio, seducidos por la nueva religión donde el trono, antes ocupado por Dios, lo habita el Estado. De modo que, si antes era Dios el llamado a contenernos frente a la adversidad, a consolarnos en el padecimiento y a ofrecernos el paraíso según nuestro comportamiento e intenciones, hoy es el Estado- o sea burócratas con intereses que suelen distanciarse del bien común- el llamado a cumplir con la promesa de la felicidad y el bienestar de la cuna a la tumba. ¿De qué otra forma podemos explicar que los ciudadanos esperen sea el Estado la divinidad capaz de educarnos, alimentarnos y, en este último tiempo, incluso de conservarnos con vida frente al virus?
Pero no sólo es el simple individuo el que ha perdido la realidad psíquica que lo hacía responsable de sí mismo y, por tanto, ciudadano de un régimen democrático en que el orden tiene límites y la libertad, su espacio inviolable. Las élites también han perdido los instintos que servían a las instituciones. La mayor muestra de ello es el abandono del respeto por los derechos civiles y su insaciable búsqueda por encarnar un rol de paternidad totalitaria, asfixiando no sólo libertades tan básicas como la de movimiento, sino, además, silenciando a los pocos médicos y científicos que se atreven a cuestionar sus medidas.
Así las cosas, con el sentido común quebrado por el miedo y por la expectativa de que el Estado nos salvará de las siete plagas y todos los padecimientos propios del mundo humano, el fin de las democracias occidentales se asoma en el horizonte. Basta ver a las autoridades del Reino Unido y la Unión Europea tomando como ejemplo el totalitarismo chino para diseñar sus políticas públicas. Entre las políticas de control social impulsadas por el gobierno de Xi Jinping destaca el pasaporte digital que permite viajar únicamente a quienes se hayan vacunado. Es a lo menos preocupante que, quienes detentan el poder en Occidente, estén pensando en adoptar medidas que se imponen a personas sin derechos civiles. ¿Desde cuándo un régimen totalitario se presenta como el ejemplo a seguir en el marco de democracias pluralistas, abiertas al debate y respetuosas de sus ciudadanos?
No recuerdo haber visto o estudiado un fenómeno semejante en la historia; que gobiernos libres y ciudadanos con derechos tengan por norte las directrices de un partido único, un gobierno sin división de los tres poderes y un Estado que carece de límites constitucionales al despliegue de la coerción. Si ese es el nuevo foco de las democracias occidentales, será triste el destino que aguarde a las generaciones por venir. Pero no perdamos la fe: quizás pueda la realidad psíquica del ciudadano libre sobrevivir al embate totalitario y cambiar el rumbo de los acontecimientos.