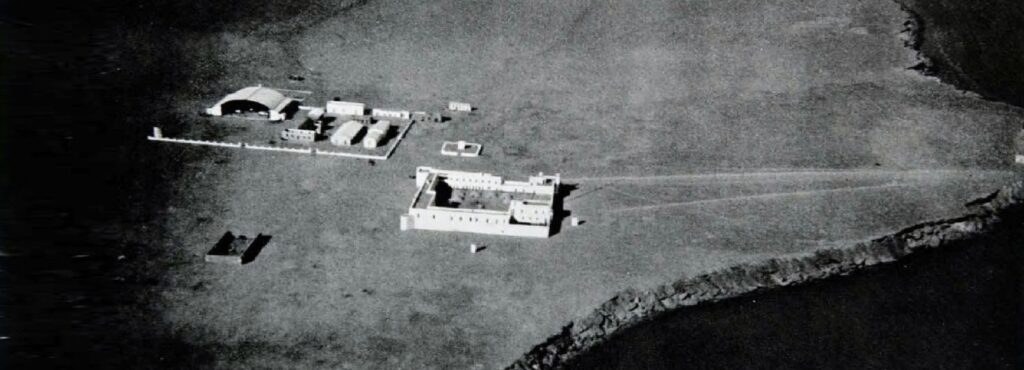Tener razón contra todo pronóstico, ver crecer la hierba antes que los demás, mirar la luna cuando otros miran el dedo que la señala. Éste parece ser el sino de éste páis, y de Europa central en general.
4 de noviembre, Hungría conmemora el alzamiento de Budapest de 1956 contra el yugo soviético y su sangrienta represión. Con la solemnidad de los que no olvidan lo trágica que es la historia, rinden homenaje a los héroes que empuñaron las armas y pusieron contra las cuerdas a la todopoderosa Unión Soviética que ocupaba el país a través de un gobierno títere de apparatchiks. Efímera esperanza, apenas unos días, lo que tardó Moscú en mandar los tanques y reprimir las ansias de libertad con su brutalidad habitual.
La revolución fracasó, pero la llama prendió. Los húngaros fueron los primeros en derramar sangre para denunciar la siniestra realidad del totalitarismo soviético. Así, plantaron la semilla de la Primavera de Praga de 1968 y dieron aliento a los obreros de los astilleros de Gdansk cuyas huelgas serían el principio del fin de la pesadilla comunista. Hungría fue pionera. Institivamente, a contracorriente, el país sintió que el viento de la Historia no soplabla en la dirección que otros daban por hecha.
Tener razón contra todo pronóstico, ver crecer la hierba antes que los demás, mirar la luna cuando otros miran el dedo que la señala. Éste parece ser el sino de éste páis, y de Europa central en general, cuya situación geográfica a caballo entre Oriente y Occidente y un pasado trágico les han dotado de un sexto sentido geopolítico y de la capacidad de resistir las embestidas de los que, por comodidad, interpretan el presente bajo las luces cortas de la ideología.
Dogmas, sentimentalismo, eslóganes y cortoplacismo: receta infalible del fracaso histórico y, a la vez (trágica paradoja) modus operandi de éste Occidente que de tanto desear el fin de la historia se empeña en suicidarse a fuego lento. En estos tiempos de confusión y cacofonía, la voz de Hungría sigue siendo la de la centinela que vigila y alerta. Orbán mira al mundo con la lucidez de sus antepasados, asume el papel ingrato de intuir peligros existenciales en tiempos de amnesia y ofrecer diagnósticos certeros cuando otros se regodean en el postureo moral. Casandra para los ciegos, profeta para los cautos, el Primer Ministro húngaro lleva doce años poniendo el dedo en varias llagas que retratan la ceguera de las élites políticas y mediáticas.
Como muestra, cuatro ejemplos:
- El primero, la migración ilegal y masiva, y sus desastrosas consecuencias en los países de acogida. Innegable el nexo entre migración sin control y delincuencia. Como lo es el impacto cultural de una integración fallida que acaba en sociedades paralelas en los territorios perdidos de la République o en los suburbios suecos. La trata de seres humanos es de los tráficos más lucrativos, millones de ciudadanos expresan su indignacion y su hartazgo, y…nada: las élites siguen narrando el cuento de la inmigración como si fuera solo una oportunidad, una fatalidad histórica y el único modo de pagar las pensiones.
- El segundo, la otra cara de la misma moneda, es el invierno demográfico de toda una civilización que de tanto ahogarse en un derroche de prosperidad ha perdido el instinto de supervivencia. Anestesiada, subcontrata su continuidad de hoy para cavar con más ahinco su tumba de mañana. No se alarma por su extinción, la celebra, la anhela, la promueve en nombre del totem del cambio climático y de la culpa histórica, del hombre blanco.
- El tercero, la defensa de la nación. La geopolítica no engaña: la guerra de Ucrania es una prueba más de que la nación es el marco de convivencia por excelencia y de que la “globalización feliz” es fuente de fragilidad y de zozobra. Para navegar por aguas convulsas, el interés nacional, la soberanía y las raíces son brújulas mucho más certeras que los tan manidos como vacíos valores universales. Aún así, el reflejo de Pavlov globalista sigue imponiendo sus dogmas y erosionando las naciones con la excusa de cualquier crisis.
- El cuarto, la importancia de las ideas en un escenario de guerra cultural descarnada. El wokismo y su reguero de delirios no es una moda pasajera ni una edad del pavo del mundo occidental. Es una ofensiva ideológica de tintes totalitarios que al albur de las nuevas tecnologías, vectores de inmediatez, amnesia y de histeria emocional, amenaza nuestras libertades y nuestro legado. Ideas funestas que solo pueden combatirse con ideas, no con bajadas de impuestos o controlando la inflación. Y dando en serio la batalla cultural por tierra, mar y aire, es decir, en los medios de comunicación, en la educación y en la cultura. Porque no es lo mismo estar en el gobierno, que estar en el poder, y el tsunami woke está aquí para recordarnos que su hegemonía es la consecuencia directa de la pusilanimidad y la pereza de una derecha ideológicamente castrada.
Salvo que Orban, de castrado tiene poco, de visión estratégica anda sobrado y tampoco le falta energía para convertir ideas en políticas concretas y ambiciosas. En 2015, fue el primero en plantarse ante la ceguera migratoria de Europa. Desde hace una década ha puesto en marcha unas políticas familiares que poco tienen que envidiar a la de los países nórdicos y cuyo centro de gravedad no es la “igualdad”, es la natalidad. Su brújula política es defender, erre que erre, el interés de la gran mayoría de sus compatriotas, frente a las obsesiones supranacionales, la agenda de las élites urbanas y los caprichos de las minorías de nuevo cuño. Y, finalmente, libra la guerra de ideas en todos los campos de batalla, sin pedir disculpas por disputar a la izquierda hegemónica lo que ésta considera patrimonio exclusivo por derecho propio.
Una altura de miras y una sinceridad por la que Hungría (y Polonia, todo sea dicho) pagan un precio cada vez más elevado en forma de presiones políticas, calumnias mediáticas y chantaje financiero. Porque ser una centinela no es solo un papel ingrato, es también una cuestión de valentía y de aplomo. Cualidades que brillan por su ausencia entre las clases dirigentes europeas, pero que se palpan con claridad en Europa central. En particular en Hungría, ya sea en 1956, o, salvando las distancias, sesenta años más tarde.