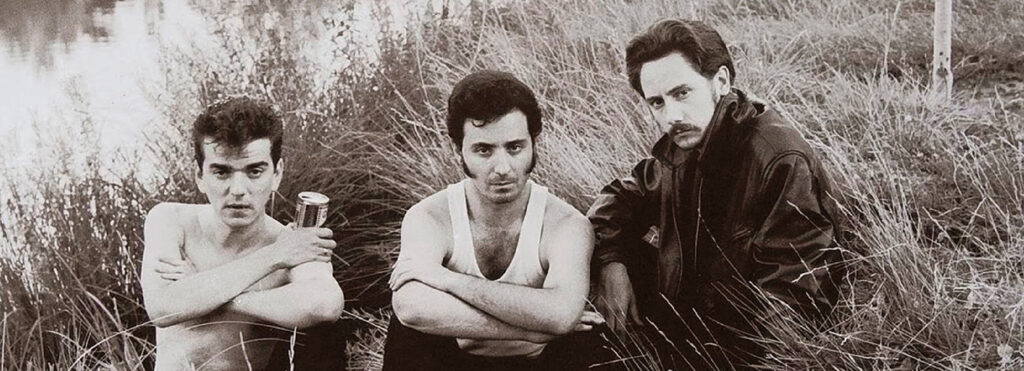Buena parte de nuestra sociedad se siente más representada por siglas políticas netamente liberticidas, más preocupadas por la distribución de la riqueza que por su creación, generadoras de dependencia, destructoras de empresas y empleo y de proyectos vitales.
En los próximos meses los españoles decidirán una buena parte de su futuro en las urnas. Y lo harán hasta en dos ocasiones. Ante semejante año electoral, numerosísimas opiniones circularán por las redes sociales y medios de comunicación. Opiniones formadas, informadas y desinformadas buscarán su hueco en un contexto mediático altamente competitivo que, junto con el asalto de intereses económicos y el letargo moral reinante, provocará la deserción de multitud de periodistas, que pasarán a engrosar las filas de los activistas —de incógnito, por supuesto—.
Todo lo anterior se centrará eminentemente en la crítica de la oferta política que concurre en las señaladas elecciones. Sin embargo, será muy poca la atención prestada a la demanda política. Sin lugar a duda, las encuestas arrojan información sobre la ubicación ideológico-partidista de la ciudadanía, pero se trata de una cartografía más informativa que valorativa. Y en lo que a valoración se refiere, ésta se predica de los partidos políticos, que toman nota y actúan en consecuencia, o de la sociedad en su conjunto, que se ve cada vez más maleada, que no representada, por los sondeos electorales, pero sin entrar al fondo del asunto.
Pues bien, en una sociedad en la que el debate político se centra en qué hará este o aquel partido por nosotros, parece prudente preguntarnos también qué podemos hacer nosotros en primera persona del singular —y también, como veremos, del plural—. En especial, ante una divisoria cada vez más clara que supera a la izquierda y derecha clásicas y abre un panorama en el que la autoridad y la libertad se erigen como las visiones del mundo —y del hombre— en liza. Un eje vertical que sustituye en gran medida al horizontal dieciochesco, en el que los partidos se ubican a lo largo de una distribución en función de su carácter más o menos autoritario, moralista, controlador y paternalista. En un escenario así, la elección de aquellas opciones políticas, más en línea con la libertad personal y con la capacidad de poder desarrollar nuestro proyecto vital, profesional, familiar, etc. se torna evidente. O quizá no tanto, a la vista de que buena parte de nuestra sociedad se siente más representada por siglas políticas netamente liberticidas, más preocupadas por la distribución de la riqueza que por su creación, generadoras de dependencia, destructoras de empresas y empleo y, con ello, destructoras también de proyectos vitales. Los mismos proyectos que sancionan con un obsesivo moralismo puritano que contrasta con la notable falta de competencia profesional y corrupción moral de los que lo enarbolan.
A mi juicio, esta sorprendente elección puede obedecer a tres causas, que por otra parte no son mutuamente excluyentes, sino perfecta y peligrosamente compatibles. La primera, que explica, pero no exculpa a los enemigos de la libertad, es que éstos se alimentan de un odio desorbitado a sus ‘otros’. En otras palabras, la elección política viene dada no por lo que defienden mis siglas políticas o por quién constituye dichas siglas, ni tan siquiera por lo que proponen otras opciones políticas que pueda resultar aberrante, sino por quiénes están detrás de esas otras siglas. No es el qué sino el quién. Y no en sentido propio, sino ajeno. Esto, por otra parte, es algo cada vez más propio de las sociedades occidentales, en creciente polarización y cuyas líneas de falla son cada vez más insalvables. Asimismo, el cainismo y envidia patrios no ayudan demasiado a superar tan pobre —y, como veremos, irresponsable— mentalidad.
Una segunda posible causa es la dificultad de identificación. Es decir, hay quienes optan por propuestas contrarias a la libertad por ignorancia sobre su condición autoritaria. Considero que siempre he mantenido una postura más crítica ante la oferta que la demanda política, bajo la convicción de que los mecanismos de coerción, sugestión y dominación son ciertamente sofisticados y sibilinos, logrando resultados impresionantes sin encontrar gran resistencia. El control de los medios de comunicación o la captura del sistema educativo son algunos ejemplos. La Hacienda Pública es otro.
Sin embargo, y es aquí donde me gustaría centrarme, la tercera y última causa es la que debería preocuparnos más, pues es la única que depende de nosotros y, por ende, es aquella en la que podemos hacer algo al respecto. A saber, la extraña tentación de la servidumbre voluntaria. Un término que tomo prestado del breve ensayo que Étienne de la Boétie escribió en 1548, con tan solo 18 años: Discours de la servitude volontaire ou le Contr’un («Discurso sobre la servidumbre voluntaria o el Contra uno»).
En este ensayo, su joven autor aborda la cuestión de por qué prosperan la tiranía y la opresión, concluyendo que esto sólo es posible a través de su aceptación voluntaria por parte de la sociedad. De forma similar, parece que, pese a lo difícil que resulta en ocasiones identificar el afán de control ejercido a través de diferentes totalitarismos ‘blandos’, lo grave realmente es cuando, a pesar de dicha identificación, optamos por no hacer nada, bajo las excusas de la necesidad o la normalidad. El despertar del Leviatán ante una sumisión social mayoritaria durante el último periodo pandémico ha sido un magnífico ejemplo de la puesta en acción de estos dos pretextos. «Es normal» —o su derivada «siempre ha sido así»—. «Es necesario».
Mucho me temo que ni es normal, ni es necesario. Es habitual —aunque tampoco normal—, en especial en sociedades formadas por personas frágiles, que la gente se convenza a sí misma de que la opresión es inevitable y que no hay nada que se pueda hacer al respecto. O bien que las consecuencias de la resistencia en caso de no obtener éxito, como la violencia, el castigo, el ostracismo o el escarnio público, desanimen la acción. Sea como fuere, nos encontramos ante este fenómeno de servidumbre voluntaria, y ante sus tentaciones, que no sólo son la ausencia de dolor o castigo, sino también la comodidad del estado servil. Ésta, y no la anterior, parece ser la tentación predominante, a la vista de que en una sociedad como la nuestra las consecuencias de la insumisión no son tan graves como las presentes en el mundo que describía La Boétie. A todas luces, ser desmonetizado en YouTube, baneado en una red social, recibir una multa o ser mencionado en un tuit descalificativo son peajes menos caros que la cadena perpetua o la pena capital.
La Boétie, además de diagnosticar la enfermedad —servidumbre voluntaria— a partir de sus síntomas —autoritarismo que, en su tiempo, adoptaba la forma de absolutismo—, aporta un tratamiento simple, en el que destacan tres elementos. En primer lugar, la resistencia pacífica necesaria para desafiar la opresión. En segundo lugar, la constante vigilancia a la que dos siglos más tarde haría referencia Thomas Jefferson en su famosa frase «el precio de la libertad es su eterna vigilancia». Y, en tercer lugar, y como presupuesto de los dos anteriores, una arraigada noción de responsabilidad personal tanto por nuestra propia vida, como por la vida de la comunidad política. Esta dimensión comunitaria de la responsabilidad personal, tan olvidada por la caricatura de liberalismo de nuestro tiempo, es algo de vital importancia en el pensamiento de La Boétie, en el que también ocupa un lugar fundamental la noción de bien común. Es clave tanto por su carácter normativo como por su tenor instrumental, pues la generosidad y el sentido de pertenencia hace que muchas veces los hombres hagamos por otros lo que muchas veces no hacemos para nosotros mismos —en una extraña, pero maravillosa, contravención de la regla de oro—. Y, a su vez, es en comunidad cuando logramos hacer cosas que no podríamos hacer por nosotros mismos. Es por esto por lo que la acción colectiva es la principal forma de resistencia efectiva en el citado ensayo.
Todo esto no resta valor ni efectividad a los actos individuales de desafío, que pueden ser catalizadores de movimientos mayores, despertar inspiración y, por supuesto, crear una comunidad de afines alrededor de esa persona en la que cristaliza una causa o un mensaje. El propio La Boétie experimentó esto en su vida, pues fue la lectura de su Discours, de ese pequeño acto de rebeldía, la que le granjeó la amistad de Michel de Montaigne, quien publicó su obra en 1572, dando fe de una amistad que sobrevivió a la muerte del primero en 1563, teniendo La Boétie apenas 32 años.
Me permito una última reflexión, que es la de advertir y animar a partes iguales a los indecisos que, conocedores de su servidumbre, se niegan a reconocerla o, reconociéndola, se manifiestan contrarios a liberarse —y, lo que es más grave, a que otros se liberen—. Lo hago volviendo a la noción de responsabilidad personal. La acción individual o colectiva a la que estamos llamados no es heroica, pues esto implicaría disfrazar de exigencia algo que, por definición, implica hacer más de lo debido. No, a lo que me refiero aquí y de lo que habla La Boétie es que tenemos una responsabilidad moral para con los nuestros y con nosotros mismos independientemente de quien gobierne. Cada uno según su capacidad y circunstancias. No podremos hacer más. Pero tampoco debemos hacer menos.
Descargue el artículo aquí.
20230419_Blog