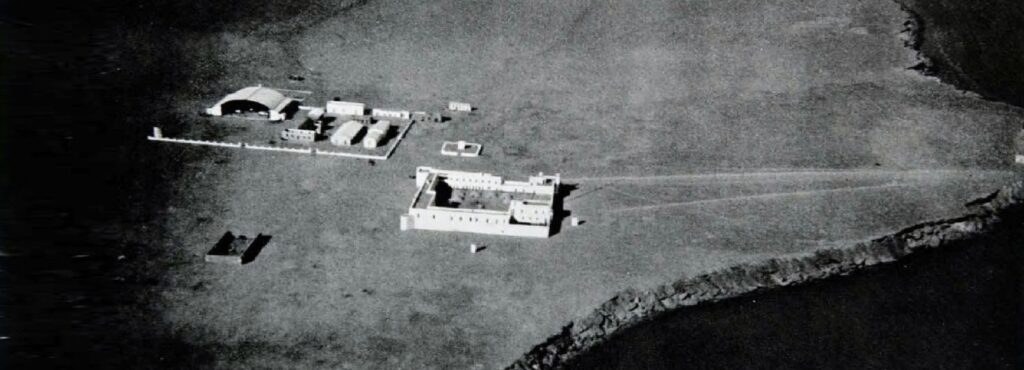En el mismo momento, por tanto, en que se acababan los medios de financiar el Estado nacido del consenso entre conservadores y socialdemócratas, nacía un nuevo individualismo.
Por razones que van más allá de la simple comodidad o la costumbres, seguimos hablando de izquierda y derecha para entender la posición de cada cual en el panorama político. Y dentro de esas dos categorías, también se habla de una izquierda, o una derecha, más tradicionales, y de otra más radical, como si las diferencias fueran simplemente de una cuestión de temperatura o de moderación. Es cierto que no existen otros términos, por lo que hasta que un genio de la lengua no invente otros, no tendremos más remedio que seguir recurriendo a estos. Y sin embargo, también es cierto la perpetuación de este vocabulario se presta con facilidad a una forma de utilización partidista que a veces linda con la pura y simple manipulación, al presentar una derecha proclive a la empatía, la transigencia y la zona templada mientras que otra estaría poco menos que atrincherada en posiciones arriscadas extremas.
El hecho es que, siempre dentro de la derecha, la distinción corresponde a algo diferente, que es el surgimiento, progresivo durante mucho tiempo y acelerado en los últimos años, de una nueva realidad. Y no es que lo ocurrido requiera posiciones más claras y perfiladas que las de antes. Es que la respuesta a esa nueva realidad no puede ser la misma que ha caracterizado la antigua situación.
Quienes vivieron los años setenta fueron protagonistas de una revolución que se desarrolló en varios frentes. Uno de ellos fue de orden político: el derrumbamiento del consenso conservador-socialdemócrata que había garantizado treinta años de crecimiento y estabilidad en el mundo occidental -es decir en los países regidos por democracias liberales. Durante aquellos treinta años estuvo vigente un equilibrio extraordinario que garantizaba al mismo tiempo la continuidad y el progreso en todos los sentidos: material, educativo, de ascenso social. El desplome del sustento económico de aquel orden vino acompañado de una crisis absoluta de valores que iba a acabar con todas las jerarquías, los principios heredados, todo aquello que el individuo surgido entonces considera arbitrario e inaceptable si no ha pasado antes por el filtro de su criterio y su voluntad.
En el mismo momento, por tanto, en que se acababan los medios de financiar el Estado nacido del consenso entre conservadores y socialdemócratas, nacía un nuevo individualismo. A pesar de las apariencias, que llevó a gigantescos malentendidos ideológicos y personales, aquello no era el renacer del individualismo del siglo XIX, de raíz liberal. Era, y es -porque esa mentalidad es la que está en el origen de nuestras sociedades actuales-, un individualismo en el que la autonomía más absoluta va acompañada de una exigencia constante al Estado para que este garantice aquello que este nuevo individuo considera que le debe la sociedad. Todo lo que hasta entonces mantenía la realización del individuo en cauces asumidos por el conjunto de la sociedad -la nación, la familia, la religión, la transmisión del saber- empezó a resquebrajarse bajo un impulso que tuvo mucho de diversión, por la vertiente antiautoritaria y festiva, pero también de trágico, por la angustia que provocó el derrumbamiento de un mundo y la irrupción de otro en el que de pronto, casi de la noche a la mañana, todo lo que había sido evidente hasta entonces dejaba de serlo: un mundo sin límites ni anclajes, desterritorializado, como se decía entonces, preludio de la globalización que arrancaría como fenómeno político y social tras el colapso del socialismo a consecuencia de su descrédito y su incapacidad para crear una respuesta a la nueva situación económica, tecnológica y cultural.
Hoy en día, empujado por la tecnología y la generalización del capitalismo, aunque sea de Estado, el movimiento ha empezado a alcanzar su ápice. Un triunfo que, paradójicamente, no produce una situación de estabilidad, porque es portador de fuerzas contradictorias que impiden el establecimiento de cualquier equilibrio. La nueva política de los derechos no se ha visto limitada por la conciencia de la escasez de los recursos, y los Estados siguen teniendo que responder a las demandas cada vez mayores de unos individuos que exigen la satisfacción, muchas veces inmediata, de los primeros. En paralelo, la máxima autonomía que el ser humano ha alcanzado en toda su historia va acompañada de una ansiedad cada vez más intensa, que a su vez ha dado lugar a políticas de identidad que ofrecen un marco de autocomprensión y de seguridad a las personas, pero también las encierran en cápsulas protectoras y autistas, etiquetándolas de víctimas. Y como era de esperar desde el primer momento, el intento, legítimo, de integrar el pluralismo se ha convertido en una máquina de guerra ideológica y política contra cualquier propuesta destinada a salvaguardar o establecer vínculos sociales generales, que aparecen ahora como reductos considerados, por su mera existencia, radicales y generadores de polarización. De paso, todo se ha politizado, se anula la distinción entre lo privado y lo público y el individualismo más extremo va de la mano con la resurrección del comunismo.
Hay varias respuestas ante esta situación. La derecha clásica, tradicional o institucional, tenderá a asimilar los principales rasgos de la nueva realidad con la confianza de restablecer en algún momento un nuevo equilibrio. No tiene en cuenta que del otro lado del espectro político ha desaparecido cualquier voluntad de alcanzar un nuevo consenso de fondo, y que se ha asimilado como propia la dinámica (auto)destructiva que ha fundado esa realidad nueva.
Por eso, precisamente, surge otra forma de plantear la cuestión política: una forma que debe dar respuesta a la radicalidad de la nueva situación, que plantea desafíos nuevos, pero dirigiéndose al mismo tiempo a aquello que nos hace a todos participantes de una comunidad vital y política que vale la pena preservar… y construir.