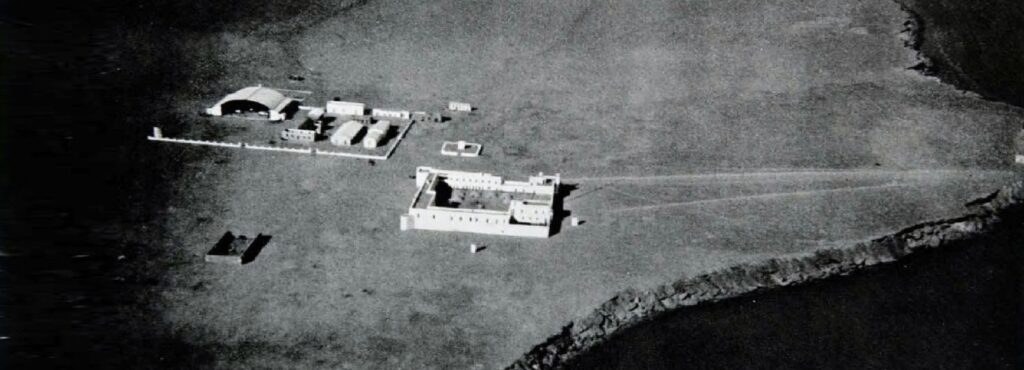Así como el antirromanticismo desemboca en un despliegue soberano de la imaginación y la sentimentalidad, la libertad, entendida como afirmación del más rabioso individualismo, requiere las reglas propias de la sociedad más civilizada.
En La feria de los discretos, una novela publicada en 1905, Baroja cuenta las aventuras del joven Quintín, que vuelve a Córdoba después de unos años pasados en un internado en Inglaterra. Ya en el tren que le lleva a su ciudad natal, tiene un encuentro con un matrimonio de buenos burgueses franceses que acude a Andalucía en busca de la España de matadores y bandoleros. Ni que decir tiene que Quintín se ríe de ellos con ganas. Evidentemente, no presta el menor crédito a esas fantasías. Él sabe que España es un país de “discretos”, gente sin la menor imaginación, incapaces de fantasía, prosaicos hasta el tedio y apegados a valores materiales, los más contantes y sonantes. La novela, situada en vísperas de la batalla de Alcolea, que señaló el fin de la Monarquía isabelina, no desmiente este postulado por el que Quintín -y su creador- rechazan los tópicos que sobre España vertió la imaginación occidental del siglo XIX y que los españoles aceptaron con gusto, y muchas veces con diversión. Quintín, que se apunta a la revolución en ciernes para acabar robando el dinero que se le había confiado, es el mejor ejemplo de este espíritu rastrero, sin vuelo, incapaz de alzarse una pulgada por encima del suelo. También, el que triunfaría después del ensayo revolucionario del Sexenio.
Claro que las aventuras que esperan al joven Quintín en Córdoba corren por otro lejano cauce. Resulta que es el hijo bastardo de una familia aristocrática, concebido en una aventura digna del más desmelenado episodio de una novela por entregas de bandolerismo. Luego secuestrará, con una galantería caballeresca digna de Don Quijote, a una cantaora del pueblo que ha ascendido hasta lo más granado de la aristocracia local. Se encontrará encerrado en una buhardilla con una mujer que se ha ido a recorrer mundo en busca de su amante y, finalmente, comprenderá que su codicia y su inmoralidad lo han hecho indigno de la muchacha que estaba, y sigue estando, enamorada de él.
No está mal para un escenario tan poco romántico como el de la Córdoba de 1868 y, por extensión, de la España del siglo XIX o, mejor dicho, de la España de Baroja. Se habrá comprendido que Quintín es un nuevo trasunto del héroe barojiano, entre el desengaño y la voluntad de poder, cosmopolita y español por los cuatro costados, escéptico y racionalista hasta la provocación, pero prendado de las más sentimentales romanzas de ópera italiana, que canta muy bien.
Muy propio del arte de Baroja es la ternura con la que el autor trata a su personaje, tan propiamente masculino, que alcanza la madurez de golpe y pierde entonces para siempre el encanto que hacía de él un ser tan egoísta como libre. Y barojiana es, en grado superlativo, la galería de personajes femeninos. Van tratados con la máxima delicadeza y la máxima seriedad. Aquí no hay la menor duda: son lo más importante de la creación artística y de la creación tout court en español, lo más importante o, mejor dicho, lo único importante del mundo.
En La feria de los discretos, Baroja trasladó a un escenario y a unos años románticos preocupaciones propias de su juventud, que en términos políticos se encaminaban a la crítica del parlamentarismo tal como lo habían configurado los regímenes liberales de finales del siglo XIX. El radical escepticismo manifestado por Baroja ante la posibilidad de la representación política se alejará del activismo que le llevó a aproximarse a los radicales de Lerroux y al anarquismo de fin de siglo. Continuará, sin embargo, en la crítica demoledora de la democracia: los pueblos no están hechos para participar en la toma de decisiones políticas, ni -y esto es aún peor, hasta lo abominable- nadie puede arrogarse su representación. Y cuanto más democrático se diga el que se proclame delegado de la soberanía, peor será. La Segunda República, con su exasperada retórica democrática, confirmará esta convicción. Como era de esperar, la Guerra Civil la apuntalará para siempre. Más vale un déspota, más o menos sujeto a algunas reglas básicas del derecho, que la más perfecta de las democracias. Por no hablar de las democracias populares, los caudillismos o aquellas ideologías que prometen la salvación en la tierra, en particular el socialismo, objeto predilecto de la aversión de Baroja.
La posición de Baroja, desde esta perspectiva, resulta inmejorable para la crítica de la democracia: por sus trampas, sus autoengaños y su tendencia a despeñarse en la demagogia. Lo sigue siendo hoy en día, cuando otra vez la democracia anda explorando, en fórmulas inéditas -es cierto-, callejones sin salida ya cursados. Lo es aún más porque, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Baroja se atendrá siempre a los principios del liberalismo. La libertad seguirá siendo el eje irrenunciable de la vida moral, como lo será el horror ante la crueldad, y la compasión y la sensibilidad ante la complejidad del ser humano. Casi a su pesar, hay en Baroja un moralista, de los mejores en lengua española, y una interrogación heredada de Dostoievski ante la ineludible necesidad de la inocencia y del bien.
Nunca como en Baroja una actitud antipolítica ha llevado a una afirmación tan rotunda de la vida en sociedad, de la ciudad -o la polis- si se quiere, incluida la urbanidad y la cortesía. Así como el antirromanticismo desemboca en un despliegue soberano de la imaginación y la sentimentalidad, la libertad, entendida como afirmación del más rabioso individualismo, requiere las reglas propias de la sociedad más civilizada.