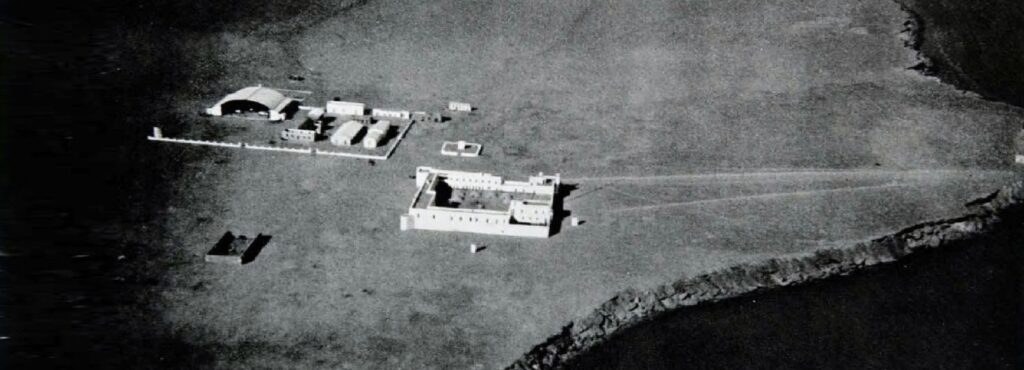En Cataluña ha nacido un movimiento nuevo. Lo protagonizan las familias de escolares y estudiantes que exigen el cumplimiento de la legislación vigente según la cual el 25 por ciento de la educación debe ser impartida en español. Los protagonistas podrían aspirar a ampliar ese 25 por ciento alegando, con motivos legítimos, que lo impartido en español debería alcanzar al menos la mitad de la educación. No lo hacen, y aún menos quieren suprimir la enseñanza en catalán y del catalán: saben que Cataluña es una región bilingüe. Se trata por tanto de un movimiento social que pretende algo tan básico como que en un Estado de derecho, como en principio es el nuestro, se cumpla la ley.
Existen antecedentes, como los de las contadas -y heroicas- familias que en 2016, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que corroboraba una tendencia que venía de 2010, exigieron el cumplimiento de ese mismo derecho. Alguna de ellas tuvo que dejar su ciudad ante el acoso al que fue sometida. Esta vez, a finales de 2021, ha sido una familia de Canet (Barcelona) la que ha exigió el cumplimiento de la legislación. A diferencia de entonces, la reacción de acoso y persecución, ha producido otros efectos. Hoy son más de 200 familias las que han solicitado que sus hijos reciban una cuarta parte de la educación en español.
Este cambio no se debe a una relajación de la represión ejercida por la Generalidad de Cataluña. Al contrario, se han sucedido las expresiones sobreactuadas de indignación, los llamamientos a la discriminación y al linchamiento, como en los mejores tiempos de la segregación y el apartheid, y se ha organizado una campaña de presión para que los establecimientos educativos no cumplan la normativa.
El motivo de esta rebelión debe buscarse en otro sitio. Interviene probablemente la indignación ante la arrogancia racista de la Generalidad y de las instancias que subvenciona, esa peculiar “sociedad civil” tan propiamente nacionalista. Algo tendrá que ver, además, el descrédito del nacionalismo catalán tras el intento de golpe de Estado secesionista, descrédito que la voluntad de mantener vivo el procés no ha hecho más que aumentar. A diferencia del nacionalismo vasco, el catalán no ha logrado imponer la hegemonía cultural a la que aspira. Por debajo y en los márgenes del control de la educación y los medios de comunicación ha sobrevivido una sociedad ajena a las consignas nacionalistas: una auténtica sociedad civil que ve cómo su región, y sus propias oportunidades se estancan y retroceden a causa del nacionalismo
También está la señal que ha emitido la justicia, con la sentencia del Tribunal Supremo que respalda la del TSJC de 2016 ,según la cual es obligatorio impartir un 25 por ciento de la enseñanza en español. Desde la Transición, el Estado se ha ido retirando de Cataluña en un proceso bien conocido, que llevó recientemente al dirigente de un partido político nacional a disculparse por la intervención de las fuerzas del orden el 17 de octubre de 2017, una intervención destinada a reprimir un golpe de Estado en marcha. La decisión del Tribunal Supremo viene a recordar, como la acción de las fuerzas de orden público aquel 17-O, o su presencia en su sede del centro de Barcelona, que a pesar de la fantasía nacionalista, Cataluña sigue sujeta a reglas comunes y que el Estado aún está presente en la región.
Para que la sentencia pueda tener efecto, era indispensable la presencia de un tejido asociativo que permitiera ayudar a los afectados, en particular a la familia de Canet que tomó la iniciativa, y que pudiera apoyar y articular las reclamaciones de quienes se decidiera a dar el paso después. Es lo que ha ocurrido, con Asamblea para una Escuela Bilingüe, Asociación por la Tolerancia, Profesores por el Bilingüismo, entre otras muchas, y otras como la veterana Societat Civil Catalana, los valientes de S’Ha Acabat! o Impulso Ciudadano, que además de contribuir al movimiento con su apoyo, y un nuevo planteamiento para que los padres no tengan que sufrir los zarpazos del segregacionismo nacionalista, demuestran que existe una conciencia nueva en la vida catalana, y, además, que los efectos de esta se sienten en el resto de España: los hispanoparlantes que quieren seguir siéndolo -sin renunciar al catalán- no están solos, ni en Cataluña ni en el conjunto de España.
Todos estos hechos se producen en un momento particular. Es cierto que el procés fracasó, pero no lo es menos que la Generalidad y el nacionalismo no tienen la menor intención de olvidarlo. Cuentan con importantes aliados entre la izquierda neocomunista, la que domina instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona y está instalada en el gobierno central. Este mismo gobierno, así como el Partido Socialista, no están dispuestos a romper sus alianza estratégica con el nacionalismo, por mucho que este se reafirme en su golpismo secesionista y anticonstitucional. Para gobernar, el sanchismo depende de los nacionalistas y pone al Estado al servicio de quienes no respetan la Constitución porque quieren acabar con España. Por otra parte, las fuerzas políticas no nacionalistas no se encuentran, ahora mismo, en su mejor momento. Ciudadanos, que llegó a representar el conjunto de la sociedad antinacionalista, echó a perder la oportunidad de las elecciones de 2017. El Partido Popular, con escaso crédito, sobrevive apenas y sólo Vox tiene hoy representación parlamentaria suficiente, aunque pequeña, para oponerse consistentemente a las políticas de la Generalidad, y eso a pesar del boicot y la violencia a los que se le somete, dentro y fuera del Parlamento.
El movimiento, por tanto, aunque recuerda en tono menor al que siguió al intento de golpe de Estado del 17-O, resulta sustancialmente distinto. Aquel, de alcance épico tras el intento de golpe de Estado, expresaba una esperanza que los partidos políticos autodenominados constitucionalistas defraudaron. Ahora los movimientos sociales parecen haber decidido actuar por ellos mismos, sin esperar la consigna política. Y se centran en el punto más crucial de la política nacionalista: la cuestión lingüística, en particular la inmersión, que es la clave de bóveda de la nacionalización de Cataluña.
Hay razones prácticas para hacerlo, claro está: Cataluña es una sociedad bilingüe, a la que le corresponde un sistema educativo en español y en catalán. También es territorio español, y mantiene lazos tan estrechos como cualquier otra parte de España con el resto del país: el escaso dominio del español coloca a los futuros ciudadanos de esa comunidad en situación de inferioridad con respecto a los demás, como un reflejo de lo que está sucediendo en la economía y la cultura. Las dos, español y catalán son lenguas propias de la Comunidad: tan propio de Cataluña es el español como el catalán. Con el matiz de que, siendo los catalanes de nacionalidad española, están en el derecho de usar el español –“castellano”, según el texto constitucional- y en la obligación de conocerlos. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de suministrar una enseñanza que permita acceder a los catalanes a las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos. De ahí el futuro debate, que llegará, acerca de si el 25 por ciento es suficiente.
Además de estas realidades prácticas y políticas -indiscernibles unas de otras-, hay otro motivo, no menos relevante, que tal vez contribuye a explicar lo que está ocurriendo. Atañe por lo fundamental a una cuestión sobre la que hasta ahora el Estado central y la cultura oficial española han impuesto el silencio: la cuestión de la identidad. Ante un gobierno regional con pretensiones nacionales, que está llevando al límite la política de nacionalización de Cataluña, parece que hay catalanes que empiezan a preguntarse qué les espera cuando todo este proceso culmine. ¿Están dispuestos a renunciar a su legado español, a su patrimonio, a todo aquello que han recibido, que recrean y reinventan ellos mismos cada día y que los relaciona con los demás? ¿De verdad quiere la mayoría de la sociedad catalana dejar de ser española? Las nacionalistas alegarán que no es ese su objetivo, y habrá quien esté dispuesto a aceptar el argumento. A estas alturas, sin embargo, nadie debería llamarse a engaño: lo que está en juego es la identidad española de los catalanes. Siempre ha sido así, por cierto.
Por otra parte, la desaparición de la nación española en Cataluña también tiene repercusiones en el resto de España. Es la ratificación de lo que corrientes políticas e ideológicas muy potentes vienen proclamando desde hace ya más de un siglo y se ha consolidado en la cultura y la enseñanza oficial durante toda la democracia: la inexistencia de una nación, como la española, que no ha tenido nunca entidad propia a no ser como una absurda aspiración quijotesca, fracasada de antemano.
Una vez fracasada la nación española no sólo se habrá acabado cualquier pluralismo cultural, reducida la antigua variedad al predominio de los nacionalismos locales. También se habrá acabado el pluralismo político y la convivencia que la Constitución establece construir sobre el fundamento histórico y presente de la propia nación.