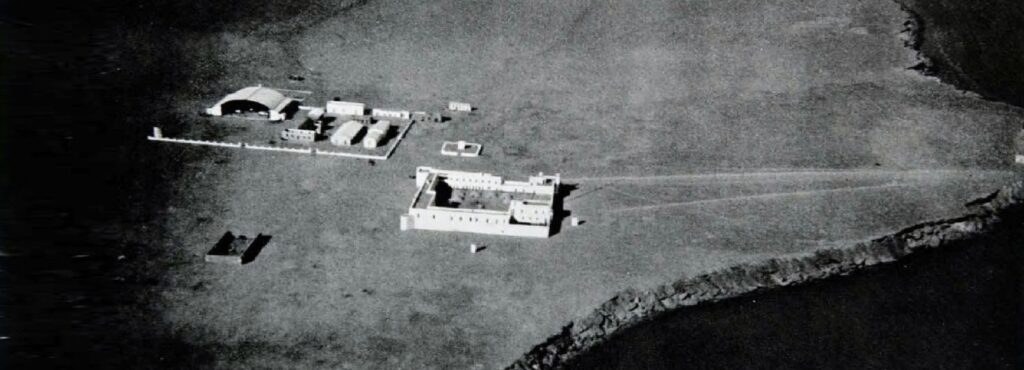Es como si el constitucionalismo, en el momento de oponerse al nacionalismo, se sintiera obligado a apartar el término de nación -no digamos ya de la palabra “patria”-, de los que parece desconfiar como si no pertenecieran al universo ilustrado en el que quiere situarse.
En nuestro país, el constitucionalismo es el movimiento político que reivindica el cumplimiento de la Constitución en aquellas Comunidades Autónomas en los que esta, la ley fundamental sobre la que se sustenta la Monarquía parlamentaria, no se respeta. Es un movimiento respetable, sin la mejor duda, y destinado al éxito, al menos en principio, al apelar a cualquier ideología o inclinación partidista, siempre que respete el orden constitucional.
Sin embargo, no ha tenido el éxito que su propia generosidad le auguraba. No lo ha tenido como movimiento transversal, incapaz como ha sido de elaborar una alternativa a los movimientos anticonstitucionales en Cataluña y en el País Vasco. Y tampoco lo ha tenido como inspirador de movimientos específicamente políticos, como en su momento Ciudadanos, que vino a encarnar, en Cataluña, la defensa y la promoción del orden constitucional. El constitucionalismo no ha sido capaz de evitar la hegemonía del nacionalismo anticonstitucional en Cataluña ni en el País Vasco.
En un primer momento, se puede atribuir este fracaso a un desequilibrio de principio entre las dos fuerzas en juego. Los movimientos nacionalistas anticonstitucionales ponen en juego, efectivamente, mitos, emociones, pasiones recalentadas hasta el fanatismo, mientras que el constitucionalismo, que reivindica como propia una tradición ilustrada y cosmopolita, apela a la racionalidad, la duda y el diálogo, menos proclives a cualquier movilización emocional y que sólo alcanza a unas elites cultivadas y forzosamente apartadas del sentir general. El constitucionalismo estaría por lo tanto destinado a fracasar ante el empuje apasionado del nacionalismo, frente al que no ofrece una posición de resistencia atractiva, mucho menos una plataforma para la contraofensiva.
Esta forma de analizar los problemas del constitucionalismo en las regiones hegemonizadas por el nacionalismo anticonstitucional no responde del todo a la realidad, pero apunta a la raíz del problema, que no se encuentra en esa dicotomía entre pasiones desatadas y razón abstracta y exigente consigo misma en la que a veces gustan de consolarse los constitucionalistas cosmopolitas para enjugar sus repetidos sinsabores. El problema, en el fondo, se encuentra en que el constitucionalismo, desde el primer momento, es decir desde que acepta el término para definirse, se sitúa en un terreno distinto de aquel en el que se sitúa el nacionalismo, que es el terreno de la nación. Es como si el constitucionalismo, en el momento de oponerse al nacionalismo, se sintiera obligado a apartar el término de nación -no digamos ya de la palabra “patria”-, de los que parece desconfiar como si no pertenecieran al universo ilustrado en el que quiere situarse. El constitucionalismo entrega el concepto de nación -y de patria, así como el de patriotismo- al nacionalismo, como si le pertenecieran a este naturalmente.
Ahora bien, si reflexionamos sobre el significado de la Constitución, en términos históricos y concretos, comprenderemos pronto que esta se encuentra siempre en la confluencia de dos corrientes. La una es abstracta y general, y va referida a la definición misma del liberalismo como movimiento sustentador de los regímenes que hacen suya la defensa de los derechos humanos. (Que la vigencia de esta afirmación esté hoy puesta en duda es un asunto distinto del que estamos tratando ahora.) La otra es histórica y concreta, y no puede ser separada de las condiciones en las que se debatió, se pactó y se promulgó. Esta segunda corriente está siempre presente, incluso en las constituciones más abstractas, como la de Estados Unidos. Por eso una Constitución no es nunca un texto general, aplicable en todas partes. Al revés, es una formulación concreta, que intenta compaginar la historia con lo humano, y que crea una entidad nueva -la nación constitucional- que no tiene sentido, ni existencia real, sin esa otra historia o nación previa que culmina y rectifica.
La Constitución española es inequívoca en este aspecto. En su Artículo 1 establece que “España se constituyecomo Estado social, democrático y derecho”, con España, la nación, como sujeto constituyente. Y en el Artículo 2 confirma que “la Constitución se fundamenta en la, indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. A pesar de no ser lo que se denomina una “democracia militante” (como la alemana, que en la patria del “patriotismo constitucional” establece, en su Artículo 21.2, que “los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales”), la Constitución es inseparable de la nación que la sostiene. Aunque sea con la mejor intención, el uso del término constitucionalismo, sin referencia a la nación española, es ajeno a la naturaleza misma del texto constitucional.
En el fondo, y a pesar de todos los esfuerzos realizados en estos años de enfrentamientos dramáticos, el constitucionalismo continúa y perpetúa una de las tendencias más destructivas de estos cuarenta años de democracia. Ha consistido en el empeño en construir una democracia sin nación, por parte de unas elites acobardadas -mejor dicho, en pánico- ante la sola idea nacional, por no hablar, como ya hemos dicho, ya de la palabra “patria”. El intento, que ha tenido éxito, también ha tenido otros resultados. Desde la rendición ante ETA en 2011 y la victoria del nacionalismo en el País Vasco, y desde el golpe de Estado nacionalista de 2017 en Cataluña, las dos Comunidades viven en formas de democracia iliberal, ajenas al respeto de los derechos humanos, una realidad que a partir de ahí se está extendiendo por el conjunto de las instituciones y la vida política española. Y, como algunos vieron que iba a ocurrir desde un principio, asistimos a un proceso muy avanzado ya de desmantelamiento de aquello que es común a los españoles: la historia, la lengua, la movilidad, los intereses, la cultura… La nación y la materia de lo nacional, en la que no es posible escindir lo histórico de lo político.
Ha llegado el momento, por tanto, de incorporar el constitucionalismo a una nueva actitud y un nuevo argumento de defensa y adelantamiento de la nación española. Eso no quiere decir -conviene subrayar- dejar de lado la defensa de la Constitución. Al contrario, se trata de comprender esta y defenderla en su justo significado: el de la base jurídica de una realidad nacional española, pluralista y plurilingüe, que es la única defensa contra el nacionalismo y la única capaz de oponerse a él.
Constitucionalismo, si se quiere, pero constitucionalismo español, y sabiendo que lo que los nacionalistas quieren destruir no es la Constitución, que hace mucho tiempo que no acatan ni cumplen en los territorios que dominan, sino España.