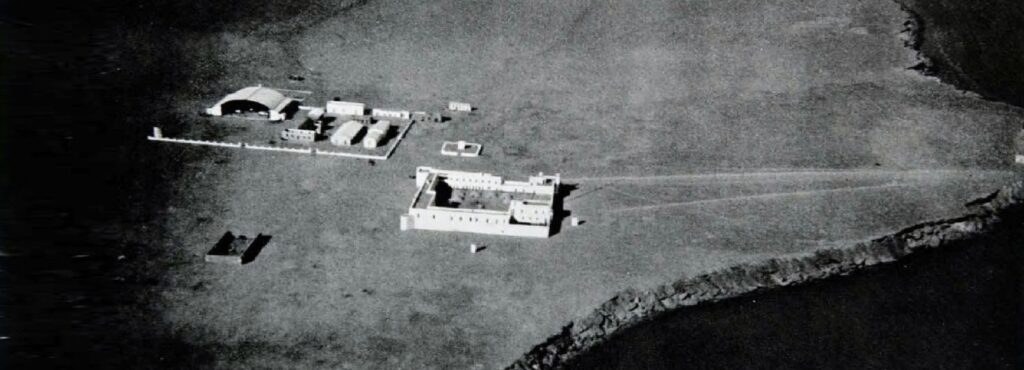Trasplantado a la actualidad de nuestro país, el Estado compuesto vendría a ser una evolución posible del actual Estado de las Autonomías hacia un modelo confederal que pocos se atreven a llamar así, de tanto como ha pesado en nuestra historia el desastre de la República de 1873.
En ya casi el año que llevamos de pandemia, dos expresiones se han puesto de moda en política, y más especialmente en la lengua gubernamental. Una es cogobernanza, que nadie sabe lo que quiere decir. La otra es Estado compuesto, que resulta, para el común de los españoles, aún más impenetrable.
La primera se refiere a una nueva forma de organizar la toma de decisiones en el Estado autonómico, después de las idas y venidas de la centralización (fracasada) en la primera ola del covid-19, la descentralización subsiguiente (también fracasada) con devolución de las competencias a las autonomías, y la estrategia final, vigente en estos momentos y fracasada de nuevo, de inhibición del gobierno central. Es por lo tanto un término sumamente polisémico, con una constante, eso sí: el fracaso. La gobernanza no ha servido para establecer y seguir un plan de actuación eficaz contra el covid en ninguno de los tres momentos graves que hemos conocido. Tampoco en la vacunación, que sigue a su ritmo pausado. Como no podía ser menos, el gobierno sí ha tratado de aclarar lo que quiere decir cuando el termino: algo así como un reequilibrio constante en la toma de decisiones mediante la negociación permanente. Al final, no se sabe muy bien quién es el responsable de qué ni cuáles son los cauces institucionales precisos. Cogobernanza vendría a ser por tanto algo así como el método que permite al Gobierno hacer lo que quiera, teniendo en cuenta, por lo fundamental, los intereses partidistas y personales de quienes lo ocupan.
La gobernanza, sin “co”, es un término utilizado en política internacional para hablar de una situación en la que ninguno de los participantes tiene una clara superioridad sobre los demás. introducida para hablar del gobierno en el terreno internacional. Gusta más que gobierno, porque disimula el hecho de que no lo haya y sugiere que alguien, en algún momento, es capaz de establecer un poco de orden. De la gobernanza al Estado compuesto hay mucha distancia, pero no un abismo.
Se habla de Estado o de monarquía (esto algo menos, sobre todo por parte del Gobierno) para referirse a una unidad política que combina un soberano a la cabeza y múltiples formas de organización política -legislación, usos, lenguas, culturas y formas de gobierno. La Monarquía española fue uno de los grandes ejemplos de Estado compuesto. De hecho, aquella máquina política llamó la atención de los contemporáneos, muchos de ellos sorprendidos ante su esplendor. La clave de todo era la capacidad de negociación del soberano con las oligarquías de los territorios que componían el edificio institucional.
Trasplantado a la actualidad de nuestro país, el Estado compuesto vendría a ser una evolución posible del actual Estado de las Autonomías hacia un modelo confederal que pocos se atreven a llamar así, de tanto como ha pesado en nuestra historia el desastre de la República de 1873. En este Estado compuesto subsistiría el Estado central, pero los diversos territorios que componen la España que conocemos adquieren una autonomía renovada, en algunos casos próxima a la soberanía. La Corona deja de ser la institución que encarna la unidad de la nación para convertirse en un signo abstracto que representaría unos lazos puramente políticos: en sí, algo ajeno a la vivencia de los habitantes de cada uno de los territorios. Su relevancia sería meramente simbólica. En el Estado compuesto, la idea de España cobra un nuevo significado: no es una patria ni una nación. Es el resultado de un pacto en el que se ponen en común algunos elementos y se salvaguardan otros.
Habría, y hay, dos fuerzas en juego. Una es la que lleva a la construcción de identidades nacionales, como en Cataluña y el País Vasco, en proceso de consolidación difícil de revertir. La otra se ejerce allí donde la identidad nacional común todavía no se ha disipado y consiste en la deconstrucción de esta. El esfuerzo no es menor que el otro, y gira en torno a la constatación del fracaso de la nación española. Sobre las ruinas de las Monarquías compuestas surgieron las naciones, y sobre las ruinas de las naciones empiezan a surgir los Estados compuestos: en España y en el conjunto de Europa. En el interior de nuestro país, y para ese proyecto, tan necesaria es la una como la otra. De hecho, han de ir unidas y así ha ocurrido: la creación de las naciones vasca y catalana ha ido acompañado de un gigantesco esfuerzo académico e intelectual por demostrar que la nación española no ha llegado nunca a existir. Y lo que existió, -si es que existió, claro está- ha sido sacrificado en el altar de las nuevas naciones que a su vez componen el nuevo Estado compuesto donde ha empezado a regir la cogobernanza.
En su tiempo, la Monarquía española, tan admirada, no dejó de enfrentarse a numerosos problemas, a veces muy serios. La conspiración de Medina Sidonia, la de los catalanes, la de Portugal, la de los napolitanos y la de los Países Bajos no fueron hechos menores… Lo más seguro es que entonces no regía la cogobernanza, que todo lo soluciona al gusto del gobierno central, el antiguo soberano. De las muchas ironías de esta historia (ya tuvimos un político del PP que se declaró austracista) no es la menor el que el Estado compuesto se esté poniendo en marcha bajo Felipe VI, último rey de una dinastía que sentó las bases de la nación moderna y contribuyó decisivamente luego a crear la nación liberal y constitucional. Pero, claro, ¿qué es eso ante el paraíso pre/post moderno del Estado compuesto?