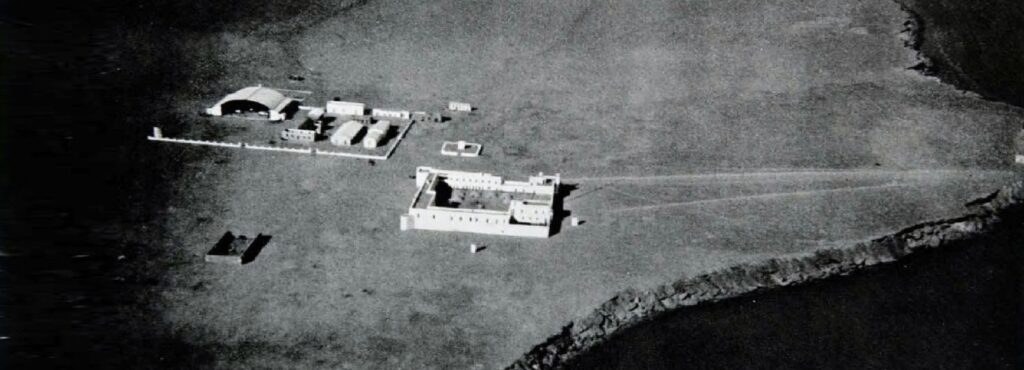Puede que la Unión Europea (UE) intente salir de su apuro energético poniéndole un techo al precio del gas, pero será en balde.
Habiendo la UE despertado de su letargo geopolítico, la guerra de Ucrania es el escenario que actúa de catalizador de políticas paneuropeas, incluidas aquellas que han demostrado ser nefastas a nivel nacional. De cara a una cumbre de emergencia del Consejo de la UE el próximo viernes, el organismo está sopesando una nueva afrenta a la teoría económica más básica. Según varios diarios financieros, una coalición de Estados miembros contempla proponer un tope europeo al precio del gas. Dicha medida supondría una desastrosa distorsión de los mercados y contribuiría bien poco—y a un coste muy elevado—a solventar la crisis energética que padece el continente.
El problema que dicha propuesta busca resolver radica en la combinación de una histórica inflación energética—el gas cuesta 12 veces más caro que a estas alturas del año pasado, y 14 veces más que la media de la pasada década—y un escenario inminente de racionamiento energético según nos acercamos al invierno. Gazprom, el gigante energético ruso, ha anunciado esta semana que frenará su distribución de gas a través de Nord Stream 1 mientras el gasoducto se somete a tres días de mantenimiento. Todo ello va familiarizando a Europa con el chantaje energético con que amenaza Putin de cara al invierno.
Estos precios en alza del gas se están traduciendo en precios más elevados de la electricidad en toda Europa, aunque no de la misma manera que en otros continentes. Un 18% de la electricidad anual en la UE se genera en centrales termoeléctricas en las que el combustible es el gas, por lo que una parte de esa alza de precios se debe a lo que los economistas llaman “cost-push inflation” o inflación de costos. El precio medio de la electricidad en la UE es hoy 10 veces más alto que la media de la pasada década, y en Alemania ya ha superado los €1.000 MWh. Esta inflación puede en sí misma ser motivo de alguna acción pública a nivel europeo, pero es aquí donde el problema se vuelve mucho más confuso.
El modelo europeo de la electricidad funciona de tal forma que los precios reflejan el precio de la última unidad de energía comprada en subastas en cada estado miembro. El precio de la electricidad, dicho de otra forma, lo marca la última central requerida para satisfacer la demanda en su conjunto. En la práctica, esto viene significando que el gas ha jugado el papel más importante en el cómputo de las facturas de electricidad que pagan mensualmente particulares y empresas, incluso cuando esa electricidad la generan otras fuentes más baratas. Además, las centrales a base de gas suelen ser más caras porque se usan para suplir las inevitables fluctuaciones en que provocan tanto la demande energética como la generación de las dos energías renovables—solar y eólica.
He aquí la trágica paradoja del actual contexto energético europeo. Precisamente cuando la UE procede a un plan titánico de reducción de sus emisiones a zero antes de 2050 a través, entre otras cosas, de subsidios masivos a las energías renovables, la electricidad más barata generada con ellas no está beneficiando a los consumidores. Aunque, incluso si se reformara el sistema de precios para enmendar este fallo, la reducción del coste de la electricidad así conseguida no bastaría para contrarrestar el alza del precio de la electricidad a base de gas causada por la guerra. Los negocios y las familias acaban padeciendo todo esto. Según declaraciones del CEO de Shell esta semana, la situación podría durar “varios inviernos”.
Una solución sería simplemente disociar la factura eléctrica del precio del gas. Pero la naturaleza impredecible de sus alternativas—la generación de energía solar y eólica—supondría que, cuando se recurra inevitablemente al gas para suplir oscilaciones, se haría a expensas de la empresa generadora, lo cual acabaría desincentivando la inversión en una fuente de energía de la que la UE todavía no puede prescindir, dado el bajo peso relativo de las renovables en nuestro mix energético. Razón por la cual ciertos líderes europeos se vienen tornando hacia una alternativa desastrosa—el tope al precio del gas.
Este lunes, el ministro de economía belga alertó de que los siguientes 5 a 10 años serán “terribles” sin un tope de este tipo. El canciller austríaco ha dicho que su ausencia es una “locura”. Y la República Checa, que actualmente asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha convocado la reunión del viernes que viene para analizar la propuesta. Los alemanes, además, también se están inclinando a favor. El martes, el ministro de finanzas Robert Habeck dejó caer en un mensaje de móvil a sus homólogos europeos que el país europeo más dependiente del gas ruso estaba dispuesto a sopesar la idea.
Lo que se propone no es, en realidad, nada nuevo. España y Portugal ponen un tope al precio del gas, a la vez que compensan a las empresas generadoras mediante un subsidio en proporción a la diferencia entre el precio de mercado y el precio del tope. Ambos países apoyan un tope europeo, junto con Grecia y Bélgica. Con la mayor tasa de inflación energética del continente, esta última está considerando sumarse por sí sola en caso de no haber acuerdo. Entre el resto de países, un puñado liderado por Francia preferiría una reforma del sistema de precios que no imponga un tope, mientras una minoría de países se opone a este tipo de intervención. Alemania, donde el racionamiento será severo pero el “ordo-liberalismo” anti-intervencionista conserva sus adeptos, es la pieza clave. La Comisión Europea, por su parte, ha evocado las “limitaciones” del actual sistema.
Ponerle un tope al precio del gas—ruso o de otra parte—o a la electricidad que con él se genera será una medida nefasta por varias razones, salvo que las compañías afectadas sean compensadas debidamente, lo cual conllevaría también sus distorsiones. Enfriará la inversión en la exploración y la generación de una fuente de energía que juega un papel intermedio clave, haciendo que la necesaria transición a una economía de cero emisiones sea más radical y costosa de lo necesario. La única razón por la que esto puede no estar pasando en España, donde el gobierno consiguió el visto bueno de la UE en junio para implementar un tope de €40 MWh, es porque el Estado ha pasado a asumir un enorme coste en lo que equivale a un subsidio a la energía fósil.
Dada la probable aversión de varios estados miembros, es casi imposible que la reunión del Consejo del viernes que viene acuerde los subsidios necesarios para no desincentivar la inversión en caso de aprobar un tope. Hay quien piensa que no son necesarios los subsidios, y que las empresas deben apoyarse en sus extraordinarias ganancias (windfall profits) de los últimos meses de la guerra. Pero esos precios elevados son lo que el mercado compensa a las compañías por producir y transportar un recurso nunca más válido en circunstancias tan complicadas. Las compañías, de todas formas, serán reacias a invertir de su tesorería en proyectos a largo plazo en este arduo contexto.
Si la UE se decide por gastar colectivamente en proteger a los consumidores de la escalada de precios, un tope de precios—incluso junto con su correspondiente subsidio—sería la solución mas distorsionadora. Un impuesto a los beneficios extraordinarios tampoco es la solución, aunque la distorsión sería menor. En su lugar, los gobiernos deben considerar el dar ayudas financieras directas a las familias y los negocios para sobrevivir al invierno, incluso colectivamente a nivel de la UE. Si escoge bien, esto podría ser otro “momento Hamiltoniano” en la historia del bloque, según el famoso titular del Wall Street Journal, es decir, otro paso en la marcha de la UE hacia más responsabilidades financieras compartidas. O bien podría ser otro error fatal.
Jorge González-Gallarza (@JorgeGGallarza) es director de la Fundación Civismo.