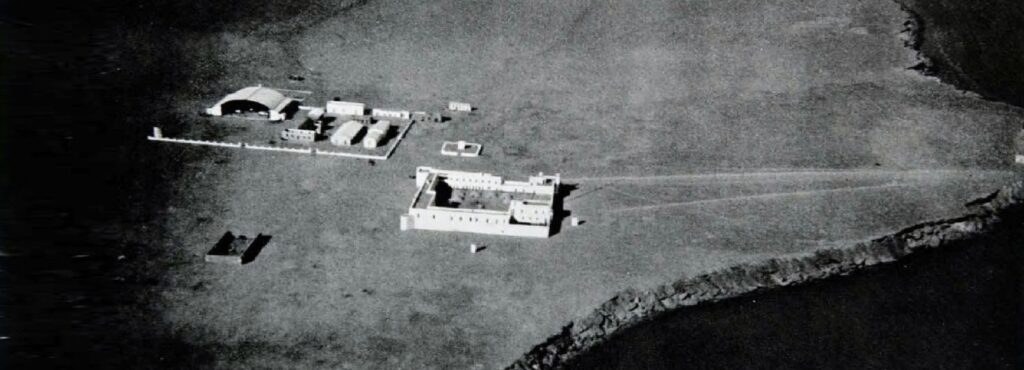Un ganador del premio Pulitzer relata la cruzada vital de Oswaldo Payá por vencer al castrismo.
Diez años después de su asesinato en un accidente premeditado, aún encubierto como accidental, la vida de Oswaldo Payá Sardiñas (1952-2012) se antoja a los lectores de la biografía de David Hoffman como una carrera de sesenta años contra Fidel Castro Ruz. Aquello por lo que competían los dos cubanos se perfiló con claridad tras la muerte de Fidel por causas naturales en 2016. Apartando todo obstáculo de su camino, el dictador socialista se empeñó en perpetuar en el siglo XXI la tiranía camuflada de utopía igualitaria que lanzó en una revolución el año después de que naciera Payá. Al soñar, en cambio, en una Cuba donde el pueblo se autogobernaba, el disidente cristiano se había convertido en el mayor de tales obstáculos a principios de la década de 2010. Y así fue pues como, en una carretera desierta en Bayamo, al este de Cuba, bajo el asfixiante calor de julio en 2012, la dictadura más longeva del mundo extendió su fecha de caducidad. A pesar de la determinación de Oswaldo de sobrevivir al castrismo, Fidel ganó aquel día la carrera por el futuro de Cuba.
El régimen castrista acostumbra a difamar a los disidentes como politiqueros avaros y decadentes financiados por Washington, pero tal cuestionamiento de los móviles de Oswaldo nunca terminó de calar entre los cubanos. El padre Jaime Ortega —cuyo pactismo con Fidel a través de la diócesis de La Habana le retrató como un apaciguador frente a la estrategia de confrontación frontal de Oswaldo— le describe como “un hombre de fe con una misión política”. Esto no quiere decir que la lucha de Payá por traer la democracia a Cuba le distrajera de la religión. Al contrario, la fe era la fuente de la que derivaban todas sus fuerzas para batallar. Cuando el periodista Jorge Ramos le preguntó en una entrevista en 2003 por qué se arriesgaba a ser apresado o asesinado regresando a Cuba, Payá respondió: “volveré a Cuba para vivir o morir en las manos de Dios”. Payá fue el principal exponente mundial de la democracia cristiana, pero en orden inverso de los términos. Al contrario que ciertos de sus correligionarios europeos, su convicción era veraz, vivida impávidamente a prueba del totalitarismo.
En la narrativa de Hoffman, la Iglesia ejerció de válvula de alivio para la mente inquieta de Oswaldo. Respirando una relativa libertad en su seno, Payá fue capaz de imaginar un futuro diferente para sus compatriotas, aunque el corsé ideológico del régimen no tardaría en hacerse sentir. Criado en la burguesía católica habanera, Payá fue testigo de la marginalización de la Iglesia en las primeras décadas del castrismo. Aceptó un par de responsabilidades de laico y participó en la elaboración y distribución de boletines inspirados en los samizdat de Europa Oriental, buscando instilar nociones tan evidentes, pero contrarrevolucionarias como la dignidad inherente de cada ser humano. “La fe”, escribe Hoffman en Give Me Liberty (2022), “fue el punto fijo en el que centró su vida”, y le infundió “la convicción de que la libertad es un atributo de cada persona, otorgado por Dios, no el estado”. Pero en los tardíos 1990, Ortega empezó a censurar los discursos de Payá, quien tuvo que virar hacia otras vías de activismo.
Dado lo depravado del régimen del que fue testigo, el hecho de que Payá fuera capaz de imaginar tal futuro no venía dado. Tenía tan sólo 13 años cuando presenció la vandalización de la imprenta de periódicos que regía su padre por parte de la policía secreta. Más tarde, fue el único alumno de su clase en negar adherirse a los Pioneros, la organización juvenil del régimen. Pasó tres años en campos de trabajo para saldar su deber de servicio militar. Una vez lanzó el Proyecto Varela —su tentativa, dos veces exitosa y amparada por la Constitución cubana del 1976, de reunir 10.000 firmas en apoyo a las libertades fundamentales— se convirtió en un blanco constante de del repudio y el ostracismo castristas. Pero no tiró la toalla nunca, siempre confiando en que el cambio real podía conseguirse sin violencia, trabajando sin miedo ni descanso dentro de los parámetros que imponía el régimen. ¿Fue temerario, o simplemente ingenuo? Quizás algo de ambos. El mayor legado de Payá es sin duda su empeño inquebrantable en plantarle cara a la tiranía contra todo pronóstico.
Otro legado es el halo de legitimidad que rodea a la figura de Payá tanto dentro como fuera de Cuba, algo que, desde su muerte, sólo el movimiento “Patria y vida” que revolucionó la cultura de la isla el año pasado llegó a conseguir. La mayoría de los prójimos de Payá se habían exiliado a Miami cuando llegó a la edad adulta, y muchos de ellos siguen viendo el exilio cómo la única vía para evitar colaborar con el régimen. A la inversa, los que siguen atrapados en Cuba tienen razones para ver a Miami como una extensión de la injerencia americana en los asuntos internos. En cuanto a Payá, fue lo suficientemente molesto para el régimen como para ganarse el respeto del exilio, a la vez que se mantuvo anclado en las realidades de la Cuba moderna para que el calificativo de “gusano” no se le pegara. “Si alguien debe irse de Cuba”, dijo, “tiene que ser Fidel”. Durante toda su vida, se mantuvo convencido de que la solución sólo vendría de dentro de la isla, y que, para alcanzarla, los dos lados del estrecho de Florida debían trabajar en tándem. Los asemejaba a ambas partes de un corazón, lamentando que cuando no cooperaban, “las dos mitades sufren”.
El mensaje de Payá a los cubanos adquiere toda su profundidad cuando se compara a la crueldad de sus asesinos. El hecho de que muriera por accidente es el engaño con el que el régimen chantajeó al activista español Ángel Carromero para que confesara, engaño que Carromero no tardó en desmentir una vez llegado a España. El coche en el que iban junto con un activista sueco y el cubano Harold Cepero, también víctima mortal, fue arrollado hacia la cuneta y contra un árbol por un camión conducido por la policía secreta y bajo las órdenes del mismísimo Fidel. Una excoronela sostiene haber visto a Payá salir del coche en vida, convirtiendo su asesinato posterior en algo aún más cruento. El perdón y la misericordia en las que Payá centró su enseñanza —“que no haya odio en nuestros corazones, sólo una sed de justicia y un deseo de liberación”— pueden parecer una manera ingenua de poner la otra mejilla ante una tiranía que quiere abofetear las dos. Quizás Payá vivió para ser mártir, y no libertador. Que su memoria, en ese caso, inspire a la juventud de Cuba para que pierda el miedo y se alce contra el tirano. Como dijo Payá al recibir el premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2002: “la noche no será eterna”.