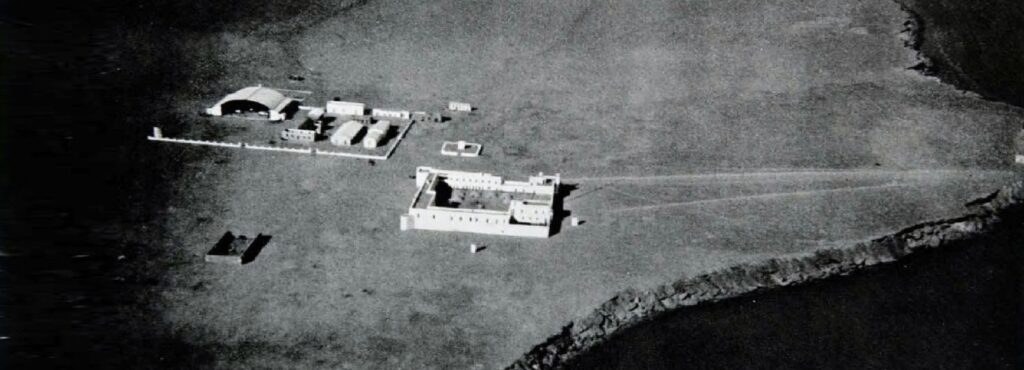La diferencia entre Chile y Venezuela es que el nuestro no es un país rico, por lo que el crecimiento de un Estado ineficiente, la proliferación de parlamentarios irresponsables o derechamente malintencionados y la asfixia de la actividad productiva, llevan en breve plazo al colapso completo de la democracia.
Esta semana los chilenos nos enteramos de una noticia que despierta una serie de inquietudes: “Cámara de Diputados firmará convenio con el Sistema de Naciones Unidas en Chile para “mejorar el trabajo parlamentario.” Las supuestas mejoras apuntarían a tres áreas principales, aunque no exclusivas. La primera nos habla de un intercambio de información; las Naciones unidas pondrán a disposición de los parlamentarios el material generado por acuerdos internacionales, convenios, estudios y análisis. Una segunda área comprende la integración de especialistas de las Naciones Unidas en la discusión de proyectos de ley y, la tercera, un área extrañísima, que lleva por título “Desarrollo de capacidades y extensión”. No se sabe de qué capacidades se trata ni menos del contenido de la serie de actividades que comprende un sinnúmero de conferencias, talleres y seminarios. Lo que sí sabemos es que no podemos aplaudir una noticia como ésta por varios motivos, algunos de los cuales analizamos a continuación.
El actual Congreso chileno no tiene remedio y este trato con los poderes internacionales sólo empeora la enfermedad. Y no, no estamos hablando de los altos niveles de contagio del COVID 19, sino de la enfermedad que afecta a nuestra democracia; me refiero la total ilegitimidad de sus autoridades. ¿Qué lecciones podemos sacar del fracaso chileno?
La primera apunta a entender cuál es el objetivo tras el ataque de la izquierda al neoliberalismo. Aunque en los países desarrollados suene a locura, en Chile terminó por legitimarse la idea de que los criterios técnicos, resumidos en la eficacia y eficiencia de las políticas públicas, son parte del maldito neoliberalismo. Éste habría sido impuesto por élites privilegiadas a los pueblos para oprimirlos.
Pero, tras el discurso, ¿qué tenían en la mira los francotiradores de la izquierda cuando ganaron la batalla por legitimar políticas públicas hechas en base al emotivismo, intenciones buenistas y a una extensa verborrea de moralina venenosa? Nadie lo ha querido decir explícitamente, pero la lucha iniciada por los “servidores del pueblo” contra los “tecnócratas neoliberales” apuntaba al desmantelamiento de un Estado capaz de llegar eficientemente a los ciudadanos con una red de asistencia básica. Con todas sus limitaciones y defectos, esta red permitió el desarrollo de las capacidades individuales y el fortalecimiento de aquellas condiciones gracias a las cuales las personas no dependen de las burocracias de turno para poder vivir. Fueron esas políticas las que redujeron la pobreza del 40% al 8% en los últimos 30 años.
Actualmente, el mejor ejemplo de esta lucha contra un Estado eficiente es el intento por cambiar el modelo subsidiario, cuyo objetivo es focalizar las ayudas en quienes más lo necesitan. La alternativa que avanza la izquierda como propuesta para la nueva Constitución, es un modelo de derechos sociales universales. Éste se traduce en un crecimiento desmedido del Estado, la destrucción del mercado a través de su burocratización y la consiguiente miseria de millones que pasan a engrosar las filas de ciudadanos clientelizados por los políticos de turno. Esa ha sido siempre la receta latinoamericana de un fracaso financiado por la impresión desmedida de billetes y, como consecuencia natural e inevitable, el aumento incontenible de la inflación.
A la derrota de la tecnocracia se suma el cambio del sistema electoral. En 2015 Chile adopta el método D´Hondt que pulveriza la capacidad de formar mayorías legítimas y llegar a acuerdos en pos del bien común. Hasta entonces teníamos un sistema binominal que, con todos sus defectos, obligaba a la reducción del número de partidos y a una política de acuerdos que sí representaba las demandas ciudadanas. Hoy, tras el cambio de dicho sistema por uno proporcional, el caos parlamentario se refleja en su desprestigio, con un escaso 3% de confianza ciudadana. Peor aún, mientras bajo el cuestionado sistema binominal se eligieron 11 diputados con menos del 15% en 20 años, con el nuevo sistema en la última elección se eligieron 18 diputados y 2 senadores con menos del 4%.
En un contexto polarizado, donde todos los días algún parlamentario viola flagrantemente la Constitución sin asumir ninguna consecuencia, el principio de representación muestra una debilidad inusitada. El rechazo a la gestión del gobierno alcanza un 70% y la oposición está decidida a abrazar el populismo antes que volver al neoliberalismo que posicionó a Chile entre los países con mejores índices de desarrollo humano de la región. En este marco no es extraño que el vacío de poder sea capturado por entidades extranjeras, no elegidas por nadie, cuyos objetivos políticos, resumidos en la agenda 2030, no figuraban en el programa del actual gobierno y, por tanto, carecen de toda legitimidad. En resumen, la intervención directa de las Naciones Unidas en el Congreso chileno es reflejo del fracaso de nuestra democracia.
Así las cosas, cuando comparamos nuestro caso con otros como el de Venezuela, vemos que el desmantelamiento del régimen democrático constitucional comienza con el ataque al mercado y termina en la “política del pernil” que los empobrecidos venezolanos celebran cada año cuando su magnánimo Presidente manda a repartir el preciado alimento. Chile vivió el mismo proceso en la década del ’70’. La diferencia entre Chile y Venezuela es que el nuestro no es un país rico, por lo que el crecimiento de un Estado ineficiente, la proliferación de parlamentarios irresponsables o derechamente malintencionados y la asfixia de la actividad productiva, llevan en breve plazo al colapso completo de la democracia. Y da lo mismo si la solución es una intervención militar o de las Naciones Unidas, el hecho es que, una vez abolido el principio de representación, ya no es posible afirmar que los ciudadanos son parte de un régimen democrático, pues ni sus opiniones ni su voto en las urnas se traducen en una elección libre de la mayoría soberana.