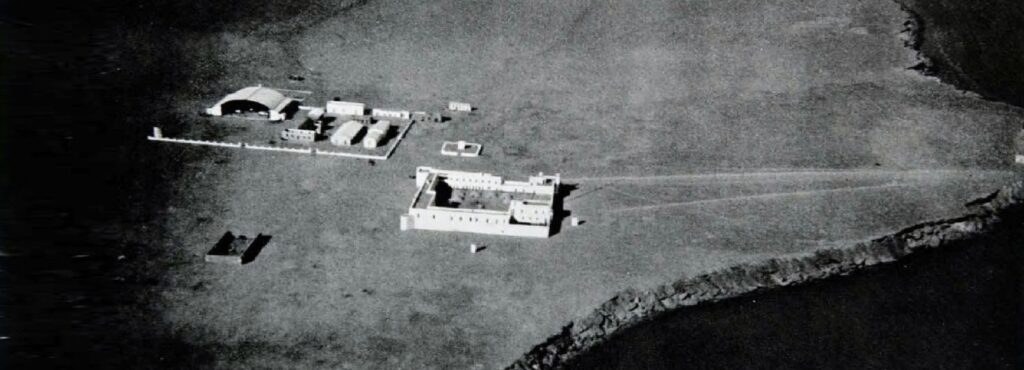La Constitución, por lo tanto, es al mismo tiempo el instrumento sobre el que se sustenta nuestra democracia y el punto de llegada, hasta aquí, de la historia de la nación española.
Llevamos más de cuarenta años, desde la Transición, embarcados en el experimento de construcción de una democracia liberal sin nación que la sustente. Es un experimento único, que en los últimos años ha llegado a sus últimas consecuencias. Los nacionalismos han ido avanzando en el proceso de nacionalización de Cataluña y el País Vasco hasta el punto en el hoy apenas queda rastro de la idea política de España en el segundo y, en el primero, esa misma idea se ve sometida a un acoso permanente. La ofensiva identitaria de los últimos años ha añadido aún más elementos de disolución, poniendo bajo sospecha cualquier vínculo que no sea el que se deduce de la comunidad emocional a la que cada uno cree pertenecer: el “género”, la edad, la filiación política e ideológica se han convertido en elementos de diferenciación, reforzados por la nueva naturaleza de un individuo en posesión de derechos sin límite, que el Estado está en la obligación de satisfacer.
No es de extrañar que en esas condiciones buena parte de las elites de nuestro país anden en busca de un “relato” o una “narrativa” que recomponga un mínimo común denominador capaz de ser compartido por todos.
Ese mínimo denominador común ya existe, sin embargo, y se llama Constitución. Y no porque todos tengamos que estar de acuerdo con el articulado completo del texto constitucional, sino porque aceptamos -o más bien, deberíamos aceptar- los consensos básicos que funda y que están expresados en aquellos artículos cuya variación exige un consenso completamente nuevo. En este punto están los que atañen a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, a la naturaleza social y democrática del Estado, a la lengua oficial y a las cooficiales, a los símbolos y, entre otros, a la Corona y a la unidad de la nación española. Estos puntos deberían haber sido defendidos, explicados y enseñados por el Estado: en la educación, en los medios de comunicación públicos, en la forma en la que el Estado (Fuerzas Armadas y de seguridad, sanidad, seguridad social, etc.) está presente en la sociedad. No se ha hecho (como en el caso de la Corona) o se ha hecho lo contrario (como en el caso de la indisolubilidad de la Nación). El Estado ha desaparecido en algunas regiones de España y en otras no articula el sentido político de su acción. No es que no seamos una democracia militante. Es que la democracia española, por debajo de la perpetua retórica de las libertades y los derechos, no es capaz de argumentar y explicar su propio funcionamiento. Y en muchos casos actúa en contra de este.
Hay más. La Constitución no es un texto abstracto, caído del cielo y sin referencia a la situación histórica española. Al revés, la Constitución es inconcebible sin esa historia. Es su culminación, de hecho, y la realidad jurídica y política que permite que esa misma historia continúe, ahora en forma de Monarquía parlamentaria.
La Constitución, por lo tanto, es al mismo tiempo el instrumento sobre el que se sustenta nuestra democracia y el punto de llegada, hasta aquí, de la historia de la nación española. En este punto, no se trata de elegir el relato que más nos atraiga, o con el que simpaticemos más. Ni siquiera aquel sobre el que -pensamos- es posible llegar a un mayor acuerdo. La Constitución nos habla de toda la historia de España. En este punto, el pasado -siempre interpretable, claro está: eso se da por supuesto- no se presta a elecciones ni discriminaciones. Somos herederos de todo el pasado: de los momentos de esplendor tanto como de los de brutalidad; de los instantes de belleza, generosidad, prosperidad y tolerancia, como de aquellos otros en los que nuestros antepasados no presentan una ejecutoria tan clara ni tan limpia. La Constitución se asienta por tanto sobre una historia que, como la de un individuo, y con más razón aún, no es parcelable. Es el principio mismo de la nacionalidad. A partir de ahí, los proyectos acerca del futuro de esa comunidad política podrán divergir, siempre dentro del marco constitucional, síntesis de una historia y fórmula ineludible para la convivencia. Nacionales las dos.
Un problema aparentemente distinto es el de la genealogía histórica de la democracia liberal española. Así planteado, parece depender con más intensidad de las preferencias política, ideológicas o incluso sentimentales de cada uno. Habrá quien elija a Jovellanos y quien se incline por Argüelles, o bien por Carlos V en vez de los Comuneros… No es así del todo. La Constitución, también en este caso, proporciona criterios claros: la unidad y la persistencia de la nación es el primero de todos, como lo es el respeto de los derechos humanos, el pluralismo lingüístico con el lugar especial reservado al castellano o, más concretamente, el régimen o la forma de Estado. Así como se ha negado una y otra vez la realidad nacional española, en este punto también se ha practicado el contorsionismo sistemático, hasta llegar al absurdo de intentar enraizar la Monarquía parlamentaria, no en el liberalismo español y europeo, ni en el compromiso liberal de la Dinastía desde los años 1830, sino con el experimento de la Segunda República… con exclusión de casi todo lo demás.
La clave, en el fondo, está en la palabra continuidad. Se puede considerar la Constitución como un instrumento para una empresa de rectificación de la historia que acabe con el (supuesto) mito de la nación española -tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. O bien se puede partir de la Constitución como la culminación de toda la historia nacional y como la base para continuarla.