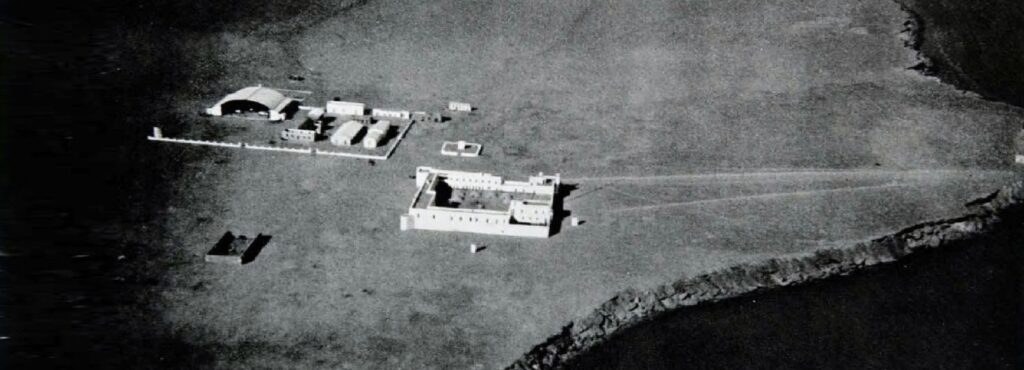El resultado es que en la enseñanza, en la cultura oficial y en casi todos los medios de comunicación, la única historia que se aprende y se lee es la originada desde el progresismo.
Hace unos días el Congreso de los Diputados celebró por casi unanimidad –es decir, con la única excepción de los representantes de VOX- el aniversario del fallecimiento de Manuel Azaña. No estaría mal que Sus Señorías repitieran el homenaje cuando se presente el aniversario de algún otro prócer de nuestra historia, Dato, Cánovas, Canalejas o Maura, por ejemplo, los cuatro atacados –y en tres casos, asesinados- por la violencia terrorista.
En cuanto al último –Antonio Maura-, Azaña dejó escritos algunos apuntes. No son muy prolijos, pero permiten entrever la atracción que sintió por él. No es de extrañar. Si Azaña se veía a sí mismo como el campeón de la democratización de la política española, uno de sus predecesores, aquel cuya figura más le podía fascinar, era precisamente don Antonio. Con su visión de Estado, su dimensión un poco sobrehumana, su capacidad para dirigirse al pueblo español y, más en particular, su voluntad de crear la ciudadanía española mediante la acción de un Partido Conservador reformado y modernizado, Maura era la contrapartida conservadora, pero también el antecedente, del proyecto azañista tal y como el propio Azaña lo concebía.
Claro que no hay que hacerse ilusiones. No veremos ningún homenaje de esta clase porque la circunstancia política española presenta una extraordinaria particularidad en cuanto a la historia, algo que no ocurre en ningún otro país europeo. Y es que la izquierda, o el progresismo, están obsesionados con la historia, hasta el punto de haber hecho de ella uno de los ejes fundamentales de su acción cultural y política. Mientras, la derecha está empeñada en borrarla, en alejarse de cualquier pasado, incluido el suyo propio. Es probable que nunca haya habido un partido que niegue e ignore su propia historia, y lo que tenía que haber significado, como lo ha hecho el PP, salvo algunas excepciones que datan de hace ya veinte años.
El resultado es que en la enseñanza, en la cultura oficial y en casi todos los medios de comunicación, la única historia que se aprende y se lee es la originada desde el progresismo. Así se ha llegado a la extraña situación actual, en la que la Monarquía parlamentaria encuentra su única legitimidad histórica en la Segunda República y los jóvenes no saben lo que es ni para qué sirve la Monarquía, porque nadie se lo ha explicado nunca y si alguna mitología se les ha infundido es que el único momento del pasado español digno de ser contemplado con simpatía es la República, y más precisamente el bienio azañista. De ahí el homenaje a Manuel Azaña, protagonista de aquellos dos años milagrosos en los que la nación española intentó dejar atrás su fracaso sistemático.
Por eso el homenaje a Azaña responde con tanta precisión a la realidad de la situación española actual. Describe el idílico retrato de una democracia que, en realidad, nunca aspiró a ser una auténtica democracia liberal, tal y como la entendemos nosotros, sus presuntos herederos. Además, permite apartar la mirada de todo aquello que ha fallado en estos cuarenta años de democracia parlamentaria. Mientras que en el papel, y en las declaraciones oficiales, se proclama la adhesión general a un régimen de libertades, con la otra mano se tensan los resortes del Estado para hacerles admitir lo inadmisible y se acosa a la oposición en cuanto se atreve a romper el consenso tácito bajo el que se avanza un programa de cambio profundo y radical.
Ante esta lectura de nuestra historia reciente, que conforma todo un programa para el futuro, se pueden concebir dos líneas de actuación. Una, en la que muchos historiadores y estudiosos vienen trabajando por su cuenta hace años, es la crítica y la deconstrucción de los mitos históricos progresistas. El propio Azaña, corrosivo con la República, creía muy poco de lo que afirmaba en público. Es uno de los mejores bancos de prueba para sacar a la luz todas las contradicciones de entonces. Esta tarea crítica debería ser asumida de una vez por las instituciones, allí donde la derecha gobierne o contribuya al gobierno.
Otra línea es la de la recomposición de la propia historia desde una perspectiva original, ajena a la sistemática descalificación que sobre ella se ha vertido desde antes incluso de la Segunda República. No es la primera vez que esto se plantea, y es posible que ya sea tarde para realizarlo. Habrá que hacer un último intento. Por ejemplo, para reivindicar la memoria de quienes afianzaron y mantuvieron el régimen liberal y luego se esforzaron por democratizarlo sin rupturas ni violencia, fuera de las demoliciones que tanto gustaban a Azaña y a sus aliados: desde Melquíades Alvarez a Lerroux, pasando por Gil Robles y, claro está, Antonio Maura, precedentes de una democracia que, como tenía que haber sido la nuestra, no se empeñe en negar o en manipular su propia historia. Y así como se hará surgir a la superficie una realidad histórica olvidada, o censurada, también se restablecerá el lazo natural que une el presente con el pasado, y la Monarquía parlamentaria, más allá del experimento fallido de la Segunda República, con la Monarquía constitucional y con los conservadores y los liberales del siglo XIX.
El ejercicio suscitará una oposición virulenta. Ya lo hemos vivido, con lo que no hay por qué temer lo que conocemos de sobra. Mantenido en el tiempo, el esfuerzo empezará a disolver el extremo artificio, el enrevesamiento y las contorsiones a los que la histeria y el pánico a la historia nos han llevado: una situación en la que el Estado está empeñado en demostrar, difundir y enseñar el fracaso de la nación que lo sustenta. Porque lo que de verdad se homenajea cuando se aplaude ahora a Azaña es, no una idea distinta de España, sino un concepto nihilista de su país y de su historia.