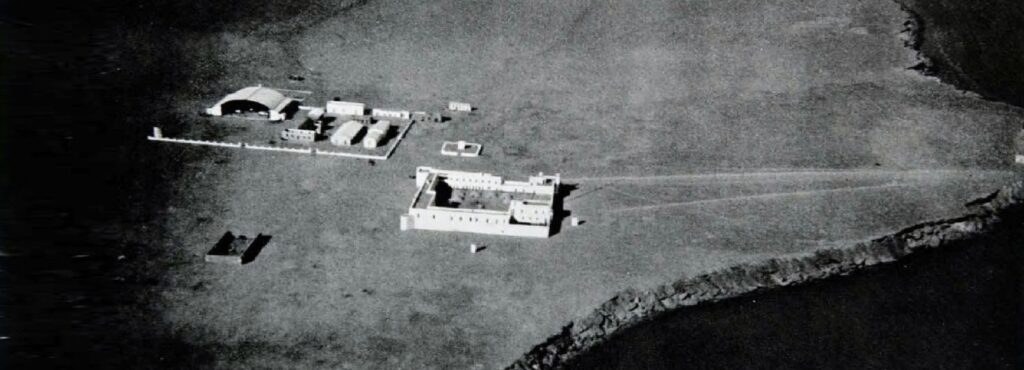¿No preferirán nuestros eurócratas erigir más bien una especie de mini-ONU, un mero conglomerado de países sin ninguna raíz común, porque el pasado debe abolirse ya que, entre sus muchos otros defectos, cuenta con la imperdonable tara de que no lo han pilotado ellos?
En 2016 dos profesores norteamericanos, Jennifer Bachner y Benjamin Ginsberg, publicaron un estudio que contestaba una sencilla pregunta. ¿Qué opinión tenían los burócratas y asesores políticos que trabajaban en la capital de EEUU acerca de sus compatriotas? El libro que recopilaba sus investigaciones, titulado What Washington Gets Wrong (“En qué se equivoca Washington”), ofrecía una respuesta demoledora.
Había áreas, como ciencia, tecnología y defensa, en que menos del 10 % de esos mandarines estaba dispuesto a prestar atención primordial a lo que pudiera pensar el gran público. En medioambiente, Estado de bienestar o en la lucha contra la pobreza, la tasa alcanzaba poco más del 12 %. Solo había un sector, educación pública, donde los que creían que se debía escuchar con esmero a sus conciudadanos superaban el 20 %. El desprecio de estas élites políticas por el americano medio era tan sólido, que incluso magnificaban los puntos en que creían discrepar de él (solían multiplicar por seis el número real de desacuerdos).
No existe, que sepamos, una encuesta similar realizada entre los funcionarios, asesores, becarios, traductores, intérpretes, burócratas, eurodiputados, políticos y demás familias que pueblan Bruselas. Sí que conocemos, sin embargo, el valor recíproco: solo un 43 % de los europeos confía en las instituciones de la UE. El dato procede del último Eurobarómetro, publicado hace tres meses; pero no parece que la pandemia le haya afectado: justo un año antes, en octubre de 2019, ese porcentaje era ya idéntico. La relación entre quienes vivimos en Europa y los que aspiran a representarnos no atraviesa, pocas dudas caben, su mejor momento.
Cierto que está lejos de ser cosa que suponga gran novedad: casi siempre que se ha preguntado a los votantes sobre algún asunto relevante de la UE (referendos de Maastricht, de la Constitución Europea, de Lisboa, del Brexit o de Holanda en 2016) la experiencia ha terminado entre el fracaso y la desazón. Lo cual, por cierto, corre el riesgo de confirmar al burócrata bruselense en que más vale construir la Europa Unida interesándose lo menos posible por la opinión de sus electores. Todo por el pueblo (europeo) sin los pueblos (europeos).
¿Por qué ese alejamiento entre nuestros conciudadanos y los eurócratas? Para responder a esta pregunta bien cabe echar mano de una tendencia más general: el creciente abismo que separa a las élites en todo Occidente con respecto a sus sociedades. Christopher Lasch y Christophe Guilluy han venido dando buena cuenta de ese fenómeno. Su sociología llega a postular incluso, en el caso del segundo, una “secesión” de las élites con respecto a nosotros, sus gobernados. Se ha ido rompiendo todo vínculo social, se ha disparado la desigualdad (el sueldo de cualquier empleado de la UE se eleva muy por encima de la remuneración media de un español) y, en el fondo, las élites nos contemplan como un pesado fardo al que no entienden muy bien. Y al que por tanto, si recordamos a Bachner y Ginsberg, a veces conviene ignorar.
Vuelve a asomar tal desprecio del oficinista bruselense por este continente que le ha tocado gobernar en cierto suceso con que nos han “felicitado” las recientes Navidades. Hemos sabido, en efecto, que el Parlamento europeo se negó enfático a exponer ningún belén en su sede “porque podría resultar ofensivo”. En un edificio cuyas paredes exhiben semana tras semana carteles con que recordar a tal artista lituano o aquella otra científica chipriota, donde cada día se conmemora la Jornada Mundial por la Paz o el Aniversario del Descubrimiento de los Higos Chumbos (todo ello, sin atender a si tal artista, científica, jornada o higos ofenden a nadie), parece que celebrar el nacimiento de Jesús resulta inapropiado. Inconveniente. Ofensivo incluso.
Tampoco deberíamos aquí magnificar nuestra sorpresa: ya durante el fallido intento de aprobar una Constitución europea, allá por 2005, había acaecido algo similar. El recién fallecido expresidente francés Valéry Giscard D’Estaign había redactado un preámbulo a la sazón donde, al hablar de los orígenes de Europa, se prescindía por completo de cualquier referencia a su herencia cristiana. No era un mero olvido. Giscard D’Estaign porfió por mantener esa exclusión frente a lo que le sugirieron entonces España, Polonia o Portugal. Como si fuese posible entender este continente sin tal legado. Como si la libertad que tiene cada europeo para ser budista, mormón, sunita o ateo resultara incompatible con la mera constatación que nuestra historia está marcada por lo cristiano, y no tanto por Siddharta Gautama, la Pachamama, los cuatro califas o Confucio. Como si Europa fuera un mero ente administrativo cuyas peculiaridades culturales más valiera, poco a poco, borrar.
En suma, parece que a los que guían la sedicente “construcción europea” les molesta buena parte de lo que, hasta ahora, ha construido (mal que bien) Europa. De hecho, se diría que tal es el problema para ellos: que Europa no es un solar sobre el que puedan edificar desde cero un régimen a su gusto; uno, como diría John Lennon, en que no haya ya países (Imagine there’s no countries) ni tampoco la religión aquí característica (and no religion too). Iglesias románicas, catedrales góticas, pintura con episodios bíblicos, imaginería religiosa, toponimia cristiana: todo eso que el viajero encuentra a lo ancho y largo, en el norte y en el sur de este continente, estorba un tanto al constructor bruseleñizado. Le ofende. Anhela un territorio que deje atrás tales atavismos en nombre de una nueva Europa. “You may say I’m a dreamer / But I’m not the only one”.
Por incómoda que resulte, hay que plantearse la interrogante: ¿quieren nuestros burócratas construir de veras instituciones europeas, enraizadas en lo nuestro? ¿Comparten acaso con Simone Weil, aquella filósofa francesa que vino a combatir a España y acabaría muriendo en Inglaterra, aquella judía europea, que esas raíces son la necesidad “más importante y menos reconocida del alma humana”? ¿O más bien hemos de ir olvidándonos también, poco a poco, de la ofensiva Weil?
¿No preferirán nuestros eurócratas erigir más bien una especie de mini-ONU, un mero conglomerado de países sin ninguna raíz común, porque el pasado debe abolirse ya que, entre sus muchos otros defectos, cuenta con la imperdonable tara de que no lo han pilotado ellos? Entre noticia de orgía y noticia de orgía que nos llega desde Bruselas, ¿recibiremos también algún día muestra alguna de aprecio por nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestras cosas, y no solo lecciones sobre qué nuevas fiestas (Día de Europa, Día de la Mujer, Día del Orgullo) debemos incorporar? (Ojo, en España tendemos a ser fiesteros, así que no pondremos muchos peros a nuevas festividades; pero ¿de veras hace falta borrar antes las de toda la vida? ¿Incluso ocultar belenes para disimular que en 2021 seguimos celebrando la Navidad?).
Decía el historiador Tucídides, hablando de Atenas, que “nuestra Constitución se llama democracia porque el poder no está en manos de unos pocos, sino de la mayoría”. Cuentan que esta cita fue barajada como lema inicial de aquella Constitución europea que nunca se llegaría a aprobar. Basta observar cómo acaparan hoy el poder en Europa unos pocos, y el escaso aprecio que nos tienen a los muchos, a los vivos de hoy y a todos los europeos que nos precedieron, para entender que, a la postre, esa cita a favor de la democracia no podía sino eliminarse del texto final. Parece que, incluso entre políticos, incluso en Bruselas, a veces se tiene un ramalazo de franqueza.