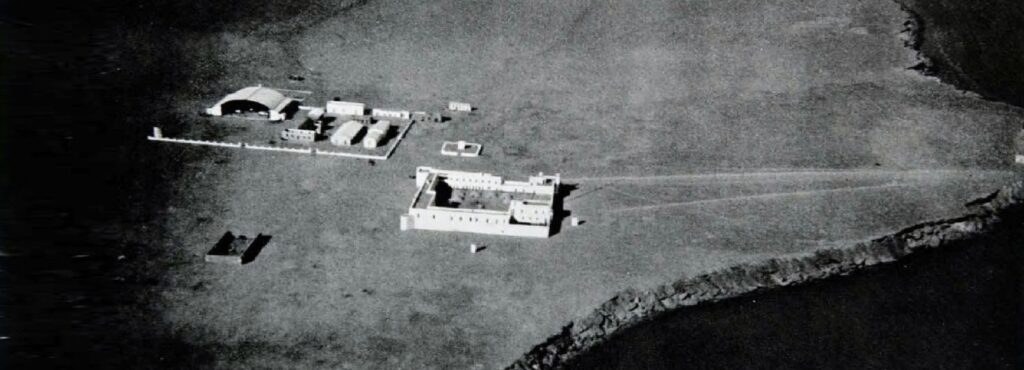Estas ansias de controlar verdades no ciñen sus tentáculos a nuestro presente. Para controlar el futuro, tanto o más necesario es fiscalizar el pasado: lo han sabido bien todos los enemigos de la libertad.
Muchos de mis amigos se sienten débiles o cansados. Les agota el retroceso de libertades que está viviendo el mundo que llamábamos libre. Imposiciones políticamente correctas. Acoso en redes a cualquier disidencia. Ofendiditos por doquier. Dogmas feministas o ecologistas. Arrodillamientos. Megacorporaciones que deciden por nosotros qué se puede decir o no, qué se puede votar o no, cómo tenemos que vivir (el llamado capitalismo moralista).
Hemos vuelto a vivirlo estas elecciones en Norteamérica: las redes sociales han vetado tuits o enlaces obedeciendo a las arbitrarias inclinaciones de sus dirigentes sobre lo que es falso o lo que es verdad. Las televisiones han censurado las alocuciones del teóricamente hombre más poderoso del mundo, presidente de los EEUU, en función de si creían que mentía o no (¡hemos tenido que esperar a 2020 para que el periodismo caiga en que los políticos sueltan embustes! ¡Y para que, paternal, nos proteja de ellos a nosotros, que solitos seríamos incapaces de captarlos! ¿No es razonable la sospecha de que, si incluso censuran a Trump, qué no estarían dispuestos a hacer con cualquiera de nosotros?).
Resulta normal sentirse débil si uno debe enfrentarse a fuerzas tan avasalladoras.
El cansancio de mis amigos es aún mayor si de España hablamos. El actual Gobierno ya ha avisado que pretende vigilar si nos portamos bien en redes sociales. O si los medios de comunicación cuentan exactamente solo lo que él repute verdad. Tuvimos un suculento aperitivo de todo esto hace pocos meses, durante el confinamiento, cuando la Guardia Civil confesó que ya andaba supervisando cualquier clima contrario a nuestros gobernantes.
Estas ansias de controlar verdades no ciñen sus tentáculos a nuestro presente. Para controlar el futuro, tanto o más necesario es fiscalizar el pasado: lo han sabido bien todos los enemigos de la libertad.
Así que el Gobierno de Sánchez-Iglesias anuncia ya también una ley de “memoria democrática”, que castigará severa (multas de hasta 150.000 euros) a cuantos no cuenten nuestra historia del modo que él juzgue “democrático”. Por arte de birlibirloque, ese adjetivo ha pasado de significar “plural” a “como diga el gobernante de turno”. Deberíamos apesadumbrarnos por todo lo que este Gobierno le está haciendo a nuestro lenguaje, si no consumiera ya nuestras energías lo que le hace a nuestra libertad.
Controlar nuestro lenguaje, controlar la Historia, controlar las redes sociales, controlar los medios de comunicación: con esa carrerilla, resultaba previsible que el Gobierno también pretendiera hace poco someter a su arbitrio todo un Consejo General del Poder Judicial. O que ahora diseñe una igualmente sectaria ley de educación. O que se escabulla durante los próximos seis meses de todo control parlamentario del estado de alarma, con la anuencia o abstención de casi todo el arco congresual. Cómo no sentirse débil frente a un Gobierno con tantos empeños liberticidas, mientras la sociedad queda amordazada tras sus mascarillas obligatorias y la amenaza de quedar confinada antes o después.
Que otras civilizaciones pretendan también acallarnos, en cuanto han vislumbrado este afán de españoles y occidentales en autoenmudecernos, resultaba también esperable. Si a los europeos nos cansa mantener nuestras libertades, qué menos que aprovechar para someternos a las leyes antiblasfemia islámicas, aplicándonos los debidos correctivos (decapitación incluida). O qué menos que proporcionarnos un instrumento de control como las redes 5G, patrocinado por todo un experto en dominio, tal que el Partido Comunista Chino. Por muy exhaustos que nos sintamos en Occidente, otros pueblos se sienten pujantes y animosos. ¿Por qué no lo iban a estar?
En suma, sin duda son sólidas las razones de mis amigos cuando, como he empezado diciendo, se sienten hoy en día cansados y débiles. Las asechanzas a nuestros antiguos días de libertad y rosas proliferan por doquier.
¿Qué me cabe decirles? Por indicación de Douglas Murray (en su jugosa, pero pésimamente traducida al castellano, La extraña muerte de Europa) acudo a los diarios del poeta inglés Stephen Spender; un autor menor, ciertamente, pero que tuvo la suerte de rodearse toda su vida de amigos mayores como W. H. Auden, W. B. Yeats o Virginia Woolf. También disfrutó la fortuna de habitar ciudades como Berlín o Hamburgo justo los años (1929-1932) que preludiaron el ascenso de Hitler al poder.
Y bien, cuando Spender tiene que describir esa sociedad alemana al borde del colapso, recoge tres rasgos que seguramente a mis amigos y a mí nos puedan iluminar.
El primero (y esto es algo que sorprenderá si pensamos que la II Gran Guerra llegaría solo siete años más tarde) es que aquellos alemanes eran gentes obsesionadas por la paz. Para ellos esta no se ceñía a “eso que tenemos cuando podemos seguir adelante con nuestras vidas privadas y no hay guerra” (5-9-1939). Constituía, por el contrario, un estado reverenciado, romántico, una suerte de ideal intocable. Es en esa obsesión pacifista donde floreció el nazismo; entre hombres y mujeres que no quisieron alterar un ápice su pastueña calma. Ni siquiera para frenar al que venía con intenciones opuestas en la cartuchera.
Ahora bien, captarán aún más nuestra atención, dado lo que veníamos apuntando, los otros dos rasgos que destaca Spender de sus amigos germanos previos al derrumbe. “El problema de toda esa gente agradable que conocí en Alemania consistía en que se sentían o cansados o débiles (…) ¿Cómo puede evitar la gente de buena voluntad hoy día la debilidad y el cansancio?” (8-9-1939).
Esta pregunta de Spender no solo resonará en nuestras cabezas, sino también en sus diarios, que la retoman dos días más tarde: “¿Por qué gente tan delicada y amable como la que conocí en Alemania se encontraban cansados o débiles?” (10-9-1939). Y entonces ofrece tres explicaciones de una asombrosa actualidad.
En primer lugar, el cansancio de su generación residía, a su juicio, “en haber explorado aspectos irrelevantes o superficiales de la idea de libertad, sin intentar descubrir esa base sólida sobre la que toda vida realmente libre debe asentarse. La libertad, decían los jóvenes de Hamburgo, es ante todo libertad sexual, y luego libertad para pasarlo bien, para ir de un lugar a otro, no tener que ganar dinero, no tener responsabilidades familiares o deberes ciudadanos en general. La libertad es una larga vacación. Estaban cansados. Lo que querían, de hecho, eran unas vacaciones”.
¿Hasta qué punto nuestro último período de libertades, que ahora padece asechanzas de todo tipo, no ha adolecido de esa misma noción adolescente de libertad? Si nos embarga hoy el cansancio antes de combatir a cuantos nos asedian, ¿no será que nunca penetramos del todo en el corazón de esa libertad que dábamos por supuesta? ¿No sentiríamos ahora mayor firmeza si hubiésemos sabido ahondar en ella nuestros cimientos?
Continúa Spender ofreciéndonos dos explicaciones más, en este caso para el otro atributo que había detectado él en sus coetáneos (y nosotros podemos diagnosticar en los nuestros): la debilidad. Una causa mayor de la misma reposaba en “que la gente pone cosas de menor relevancia por delante de las cosas que son más importantes”. Otra, en que “no se admiten los errores, sino que se persevera en ellos ciegamente. […] ¡Con cuánta frecuencia llama la gente éxitos deslumbrantes a las cicatrices de sus fracasos! […
] Y no obstante las vidas de innumerables hombres y mujeres muestran cuánto compensa aceptar los fracasos como fracasos, y reconocer los sustitutos como sustitutos, y sacar el mejor partido posible del resto de tu vida”. Al fin y al cabo, “su honradez al admitir una carencia grave en sus vidas otorgó de nuevo a estas personas un sentido de proporción del que carece la gente neurótica perdida”.
La vida de Spender no es que fuera un modelo de fidelidad a las enseñanzas de Aristóteles; pero en estas notas ofrece una solución muy aristotélica para tanto agotamiento y tanta labilidad de nuestro tiempo: adiestrar nuestras virtudes personales. Nadie aspiraría a ganar un trofeo futbolístico sin haber entrenado sus músculos (aunque esto no garantice lo otro); tampoco cabe enfrentarnos a los retos de nuestra época sin haber fortalecido antes nuestro carácter (aunque ello no nos cerciore de la victoria). Si antes nos ha recetado, frente al cansancio, una mayor hondura en nuestras convicciones, en estas últimas líneas que hemos reproducido Spender nos sugiere entrenar otra virtud: contra debilidad, honradez en nuestra valoración de las cosas. Una honradez severa, que casi nos cause agujetas. Y honradez también a la hora de reconocer nuestros propios fracasos. Sobre todo, para evitar cualquier tentación de camuflárnoslos como victorias.
Suena razonable, pues ningún general que diera por ganadas las batallas perdidas tendría demasiado futuro bélico. Tampoco, claro, quien se diera del todo por derrotado antes de luchar. Ese delicado equilibrio entre realismo y coraje, entre cuidados internos y lucha afuera, es con el que deberemos bregar en estos años que se nos vienen. Que serán años duros. Pues se acabaron ya aquellas largas vacaciones, como las que gozaron los jóvenes de Hamburgo: viene ahora tiempo de lidiar.