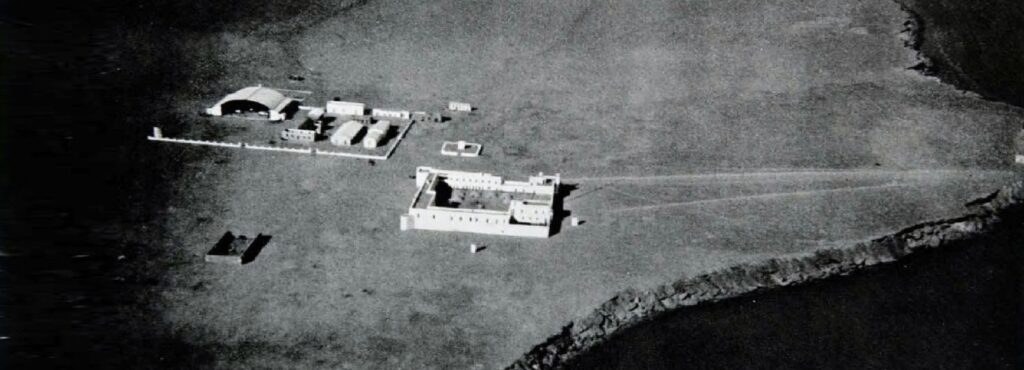Cada día se intenta etiquetar más y más cosas como “delitos de odio”, para castigar así a todo el que ose expresarse de forma que alguien considere “ofensiva”
Se ha denominado de muchas maneras al período que comenzamos los occidentales tras la II Guerra Mundial. Posguerra, Guerra Fría, los Treinta gloriosos (sobre todo en Francia), Era de las democracias… Pero también podríamos entender esas décadas como una época de consenso.
En primer lugar, se trató de un consenso político. Tras 1945, Europa occidental, tanto la vencida como la vencedora, asumió como sistema político indiscutido la democracia liberal. En sucesivas oleadas (una sureña durante los años 70, para España, Portugal y Grecia; otra oriental, en los 90, para los países del antiguo Pacto de Varsovia) ese tipo de democracia se irá asentando por todo el continente con un ímpetu que parecía imparable. Fue ese ímpetu el que hará proclamar a Francis Fukuyama su famoso diagnóstico en 1991: había llegado el final de la historia; no quedaba nada emocionante que vivir, a su juicio, en las vicisitudes históricas por venir; solo restaba ponerse a contemplar la progresiva implantación de las democracias liberales por todo el planeta.
Ese primer consenso político de fondo que estamos describiendo se acompañó de un segundo consenso, de tipo partitocrático. No serán todo tipo de partidos los que se disputen la hegemonía en las florecientes democracias europeas. Bien al contrario, se agruparán en torno al centro político de tal manera que, por la derecha, arribarán como mucho a la democracia cristiana o un moderado conservadurismo; por la izquierda, nos encontraremos sobre todo con tranquilas socialdemocracias. Cualquier excepción a esta tendencia (por ejemplo, la fortaleza del Partido Comunista Italiano, que rondó el 30 % de los apoyos en numerosas elecciones) se verá inmediatamente sofocada por el consenso del resto de partidos (que, en el caso de Italia, con el famoso “Pentapartito”, llegaría a coaligar a cinco formaciones políticas en aras de impedir cualquier acceso de los comunistas al poder nacional).
Los consensos político y partitocrático estarán, cómo no, acompañados de un tercer consenso: el moral. “Democrático”, por ejemplo, se convertirá pronto en el adjetivo favorito para expresar que algo es “bueno”. También se verán valorados muy positivamente términos como “diálogo” o la propia palabra “consenso”. Por el contrario, empecinarse en principios morales fuertes, inalterables, se mirará con desconfianza (será “intolerante” o “cerrado”). España, durante nuestra Transición, dedicará loas especialmente ditirámbicas a todo cuanto que resulte “consensuado” (quizá por el recuerdo de los males que trajo nuestra incapacidad para acordar unos mínimos decentes durante la II República).
Por último, como no podía ser de otro modo, a los tres consensos descritos (político, partitocrático y moral) se añadirá otro más: la filosofía empieza a contemplar con ojos muy, pero que muy favorables el verbo “consensuar”. Hay una anécdota que refleja esto de modo palpable y ocurrió, de nuevo, en nuestro país. Corría el año 1984 cuando los diputados de nuestro Congreso recibieron en su hemiciclo a un conferenciante insólito: un filósofo. Se trataba además de uno de los más reconocidos, entonces y ahora, por todo el mundo: el alemán Jürgen Habermas.
Y bien, si algo ha caracterizado a Habermas en el camino de su pensamiento ha sido su elogio a los consensos. Para él, la racionalidad no es algo que ejercemos cada uno de nosotros en el fondo de nuestras cabezas: debemos, por el contrario, comunicarnos, dialogar, para descubrir qué cosas son de veras razonables y cuáles no. Y, en el caso de que lleguemos a un consenso tras haber cumplido ciertos requisitos (básicamente, que el diálogo haya sido auténtico), entonces será ese consenso el mejor ejemplo de lo que nos ordena hacer la razón. Si no acabamos todos acordando las mismas cosas, es que algo ha salido muy mal. Habermas es un pensador que refleja perfectamente (tal vez en compañía de su compatriota Karl-Otto Apel) la época del consenso, abierta en Occidente tras la II Guerra Mundial.
Ahora bien, ¿seguimos viviendo hoy en ese tiempo de consensos? Parece complicado defender que sea así. Tanto en la política, como en el pensamiento, como también en la moral, se han ido introduciendo en los últimos años elementos que también exigen el consenso de todos, pero que en realidad respondían solo a intereses de unos cuantos.
Un buen ejemplo de ello reside en el feminismo. En vez de abogar por los derechos de todas las mujeres de un modo que, a día de hoy en Occidente, habría recabado el apoyo de la inmensa mayoría, la izquierda más extrema (con la compañía de la teóricamente no tan radical, la antigua socialdemocracia) ha empujado enseguida sus demandas hacia lugares que rompen el consenso democrático de las últimas siete décadas. Ha exigido, por ejemplo, que el principio de presunción de inocencia se abrogue si el acusado es un varón. Ha pretendido imponerse a las decisiones del poder judicial. Ha excluido (a menudo con violencia) al centro y la derecha de sus manifestaciones (España es de nuevo, desgraciadamente, un buen ejemplo de incidentes de este tipo en las marchas del 8-M). Ha confesado sus deseos de controlar incluso nuestro/a lenguaje/a, ese instrumento que, si hiciésemos caso a Habermas, está ahí sobre todo para entendernos, no para obligar a los demás a hablar así o asá.
Se ha roto también el consenso occidental que consideraba un valor irrenunciable la libertad de expresión. Cada día se intenta etiquetar más y más cosas como “delitos de odio”, para castigar así a todo el que ose expresarse de forma que alguien considere “ofensiva” u “odiosa”. En España, el actual Gobierno ya ha anunciado incluso que se castigará a quien exponga visiones de nuestra guerra civil que discrepen de su ideología. Y la educación cada vez atrae más y más apetencias adoctrinadoras; se piensa en ella no como una vía para formar a nuestros jóvenes en aquello que nos aúna, sino para fomentar todo lo que cree entre nosotros brechas: diferencias autonómicas por encima de lo común español, diferencias lingüísticas por encima de la capacidad de comunicarnos, diferencias entre varones y mujeres por encima de toda concordia.
Y bien, ante esta situación, en que la izquierda política pretende pasar por consensuados más y más elementos que solo ella apoya, ¿cuál debe ser la respuesta del resto de la sociedad? Cabe, naturalmente, la opción más cómoda: fingir que seguimos en la era de los consensos, aceptar esas imposiciones como si hubiesen sido consensuadas por todos, y adaptarse a ellas. Es la opción preferida por todos los que opinan que no es tiempo este de “batallas culturales”; por todos los que creen que se puede seguir siendo “centrista”, democristiano o un tranquilo conservador, exactamente igual que si continuásemos aún viviendo en los años 50; por todos los que opinan que “hay que adaptarse a la sociedad, en vez de pretender que esta se adapte a nosotros”. Es, en suma, la opción preferida por quienes se dejan dirigir por las élites que hoy lideran nuestra sociedad: el mundo del entretenimiento (Hollywood), el periodismo, las universidades, las grandes empresas… todas ellas, áreas de esplendor de lo políticamente correcto.
Pero existe también otra opción. La opción del disenso. Disentir frente a todos esos consensos falsos que unos u otros pretenden que acatemos. Al fin y al cabo, ya decía Norberto Bobbio que “el disenso es una necesidad de la democracia, para hacer posibles las promesas que esta incumple”. Y otro autor, no menos integrado que Bobbio en la era de los consensos que nos ha precedido, el español Javier Muguerza, también batalló empero toda su vida por hacer entender algo a Habermas: que a menudo es en los que disienten, y no en los que consienten, en los que puede observarse el más genuino impulso moral.
Comienza hoy la actividad de la Fundación Disenso; comienzo también hoy mi colaboración periódica con ella, en que trataré de que reflexionaremos aquí sobre mil y un motivos sobre los cuales disentir. Esto no significa, naturalmente, que uno deba convertirse en el espíritu de la contradicción y ponerse a discrepar siempre de todo y todos. De hecho, me congratularía que el amable lector coincidiese conmigo al menos en una cosa: en que la labor al frente de esta Fundación Disenso de Jorge Martín Frías y Eduardo Fernández Luiña resulta tan prometedora como digna, por mi parte, de agradecerse. Y ello tanto por la confianza que me muestran, como porque seguramente disentiremos a veces entre nosotros en la época de cooperación que hoy se abre. Pero el disenso nunca alcanza a ser un problema grave si se acompaña de cordialidad.